“¿Qué ha pasado con el funicular de Lisboa?” Quien haya planteado esta respuesta a la herramienta ChatGPT en los últimos días, habrá obtenido un completo informe del accidente que causó 17 víctimas el pasado miércoles en el ascensor de Glòria, con los datos divididos en diferentes secciones y una fotografía ilustrativa. Junto a cada frase, habrá detectado la presencia de unas pequeñas burbujas grises con enlaces a las fuentes originales. Es decir, a los medios de comunicación que elaboraron la noticia. La cuestión es: ¿hay mucha gente interesada en acceder a esos periódicos una vez ha leído en ChatGPT la información más relevante?
Los editores de prensa son plenamente conscientes de la amenaza que supone para su negocio esta nueva forma en la que los lectores se relacionan con la información, pero quizás el ciudadano de a pie no sepa que los periódicos digitales ofrecen noticias y venden publicidad y suscripciones. Si se quiebra alguna de esas patas, los ingresos se resienten y los balances de situación se tiñen de color rojo. Las aplicaciones de inteligencia artificial podrían menguar el dato de audiencia de los diarios digitales. Y ya se sabe: a menos lectores, menos facturación.
La pregunta es: ¿Qué pueden hacer estos medios para sobreponerse? ¿Tienen verdadera capacidad para ello?
El litigio de 'The New York Times'
Hay una fecha que no conviene olvidar al analizar las repercusiones de esta cuestión. Es el 27 de diciembre de 2023. Ese día, The New York Times presentó una demanda contra OpenAI -dueño de ChatGPT- y Microsoft por haber utilizado sus contenidos sin permiso para entrenar su inteligencia artificial. El litigio todavía está por resolver, aunque hasta el momento se han abierto otros, fruto de otras denuncias de medios de comunicación, escritores y creadores de contenido. En paralelo, la cabecera estadounidense rubricó hace unos meses un acuerdo con Amazon, de entre 20 y 25 millones de euros anuales, para que la multinacional pueda utilizar sus artículos para sus servicios de IA.
Lo que sucede es que se ha producido un cambio de paradigma, o eso parece; y ese hecho ha alterado el futuro. Hasta ahora, la prensa de internet dependía del tino de sus periodistas, de la habilidad de sus técnicos, de la confianza de los lectores y del algoritmo y las políticas editorial y comercial de Google. Ahora también está a expensas de las decisiones de todos los servicios de inteligencia artificial. Podría decirse que el editor de prensa, que ya ejercía de equilibrista en la jungla digital, ahora debe caminar por la cuerda floja mientras salta nuevos obstáculos.
El editor de prensa, que ya ejercía de equilibrista en la jungla digital, ahora debe caminar por la cuerda floja mientras salta nuevos obstáculos.
Sobra decir que el periodismo digital no es el único que notará los efectos de la inteligencia artificial sobre su actividad económica. También sucederá en otras profesiones, desde la de los programadores informáticos hasta la de los traductores o dobladores. Incluso los grandes de internet han percibido el impacto. El directivo de Apple Eddy Cue llegó a reconocer, en una audiencia pública, que el creciente uso de chatbots provocó que, en 2024, el uso del navegador Safari descendiera por primera vez en 22 años.
Pero el periodismo, una vez más, está muy expuesto a los efectos de una evolución tecnológica. Enders y la Professional Publishers Association publicaban recientemente un informe en el que la mitad de los editores estadounidenses reconocía que su audiencia se había visto afectada por la IA.
Elena Herrero-Beaumont, codirectora del Observatorio de Medios, advierte sobre este fenómeno: “Los motores de búsqueda con inteligencia artificial están cambiando el pacto básico de la web: antes enviaban tráfico; ahora responden sin clics. El resultado es una caída abrupta del tráfico derivado que golpea a medios generalistas”. En este sentido, añade: “Diversos análisis ya estiman descensos de clics del 30%–70% en ciertas consultas y un auge del zero-click.
¿Y qué es el zero click? El nuevo tirano al que se enfrentan los medios de comunicación digitales. Se trata de una expresión que alude a la nueva costumbre de quienes reclaman información en internet, pero no la obtienen a través de los medios, sino mediante el contenido que les ha 'chupado' ChatGPT o Google Gemini.
Vuelta a empezar
La profesión periodística ya se enfrentó dos procesos similares con el surgimiento de internet y con la universalización de los teléfonos inteligentes. Eso provocó el hundimiento del modelo de negocio en el sector, dado que las ediciones en papel resultaron heridas de muerte. Ahí terminó la parte romántica de la profesión y quizás la más grandilocuente.
La tecnología y las leyes de prensa provocaron la industrialización de los diarios en el siglo XIX y sus sedes se convirtieron en auténticos centros neurálgicos en pocas décadas. Los editores llegaron a sufragar expediciones a puntos del planeta casi inhóspitos para contarlo en sus páginas. Hace cinco años, el Museo de América organizó una exposición sobre Miguel de la Quadra-Salcedo y seleccionó algunas de sus crónicas, escritas para el diario Pueblo, desde la Isla de Pascua.
Los periódicos marcaban en esa época la agenda informativa y recogían artículos con hechos y descripciones que obtenían sus intermediarios. Con internet surgieron las versiones digitales de los diarios y éstas arrebataron una parte del público a la prensa tradicional. Con la llegada de los teléfonos inteligentes, los periodistas perdieron el monopolio de la información. Cada ciudadano tenía una cámara pegada a su cuerpo y la capacidad de publicar imágenes o mensajes desde cualquier parte del mundo.
El exdirector de El País, Antonio Caño, resumió bien la circunstancia en la celebración del 40 aniversario de esta cabecera. Dijo que el papel era para los periodistas como una droga que no les hacía ningún bien ni les reportaba beneficio alguno. "Los ciudadanos han perdido la costumbre de ir al quisco. Hay que centrarse en la edición digital", expresó.
En 2007, El País difundía 435.000 ejemplares diarios, de media. En 2024, un total de 52.500. He aquí el dato más ilustrativo sobre la crisis de la prensa, que, por cierto, también ha provocado el cierre de una parte de los quioscos, la clausura de plantas de impresión o la caída drástica del número de toneladas de papel que necesitan los editores para imprimir sus productos. No se han cerrado muchos medios, pero, en general, las redacciones tienen bastantes menos efectivos y están peor pagados. El kilo de periodista es más barato que en 2007 y, por tanto, el ejerciente es más pobre.
En 2007, El País difundía 435.000 ejemplares diarios, de media. En 2024, un total de 52.500.
La pregunta es si, un cuarto de siglo después del inicio de la caída del papel, en pleno amanecer de la inteligencia artificial, todavía con luz de alba y a la expectativa de más transformaciones, los lectores también perderán progresivamente el hábito de consultar la información en los diarios digitales.
El lamento de Pedro J.
El editor de El Español, Pedro J. Ramírez, envió el pasado lunes una carta a sus trabajadores en la que advirtió del cambio de paradigma. Lo hizo después de comprobar que una parte de su audiencia se había esfumado, en un fenómeno que ha observado una parte del sector desde que las herramientas de inteligencia artificial se pusieron en marcha.
A la vista de esta situación, apeló a sus periodistas a mejorar el producto. A escribir mejor, a conseguir historias de valor añadido -”una exclusiva vale 10 veces más que una información de carril”- y a concentrar sus esfuerzos en el producto para suscriptores y abandonar el de baja calidad. El que hasta ahora servía para acumular clics.
La loca fiebre del clic
Esto último merece la pena explicarlo. Porque en la última década y media se ha desarrollado una competencia feroz en el sector digital, en el que han surgido múltiples cabeceras nativas, en muchos casos, comandadas por periodistas procedentes de la prensa tradicional y sustentadas por el negocio publicitario, además de por aportaciones de distintos accionistas y suscriptores. La política general que han seguido -aplicada también por los grandes grupos, dado que generaba ingresos- era la de incluir en sus ediciones una mezcla de informaciones propias, valiosas, con artículos de muy baja calidad, pero destinados a captar la atención de la audiencia. Una periodista del corazón lo definía como "el reggaeton periodístico": no era sublime, pero tenía éxito, en cuanto a que era comercial.
En este tiempo, ha existido una especie de obsesión por conseguir que “los paracaidistas” aterrizaran en estos periódicos. Es decir, porque el usuario de las redes sociales o de Google Discover -el servicio de noticias que aparece al abrir Google Chrome- se viera sorprendido por un titular e hiciera clic en él. Eso ha provocado que GfK -el medidor de audiencia oficial- contabilice en sus informes múltiples periódicos con audiencias millonarias.
Hay casos, como el del periódico Huffington Post, que son paradigmáticos en este sentido. Tal es así que es posible hacer búsquedas de noticias redactadas de diferentes formas, a lo largo de los días y con herramientas de inteligencia artificial, para intentar que el servicio de Google Discover colara alguna en su selección diaria y, de ese modo, derivar una mayor audiencia hacia el diario.
El número de lectores -usuarios únicos- no es la métrica más importante, pero siempre ha sido relevante, así que una parte de las redacciones se ha dedicado durante los últimos años a trabajar para Google, para las redes sociales... y, en definitiva, para conseguir clics. La rentabilidad de estos negocios dependía de ello. En algunos casos, el periodismo pasó a un segundo plano, dado que generaba mucho menos dinero que la zona de SEO y clickbait.
Las suscripciones son una interesante vía de negocio -Prisa obtuvo 22 millones de euros en 2024-, pero la publicidad es la más relevante. Y las agencias de medios -más allá de la publicidad programática, en declive- apuestan por periódicos con elevada audiencia, más allá de la búsqueda de perfiles concretos de usuarios.
Zero-click
¿En qué situación queda la prensa entonces? Elena Herrero-Beaumont considera que en los próximos tiempos se firmarán más acuerdos de licencia entre las compañías de IA y los medios de comunicación por los que estos últimos obtendrán una cantidad monetaria anual a cambio de ceder sus contenidos. Por otro lado, si la tendencia es a que los medios de comunicación digitales pierdan una parte de la audiencia como consecuencia del zero-click, podrían incrementase sus dependencias con Google -y otras plataformas- o con las Administraciones públicas. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno de España anunció hace un año partidas de 124,5 millones de euros para ayudar a las publicaciones a su proceso de digitalización y adaptación a la IA. Sin duda, un buen reclamo en tiempos de escasez, aunque los poderes públicos también pueden emplear estas partidas para repartir premios y castigos; y para ganar adeptos.
Este proceso de cambio de paradigma no es exclusivo en la prensa digital. De hecho, el consumo de la televisión se ha desplomado -hasta los 138 minutos al día por persona, según Kantar Media- como consecuencia de las diferentes alternativas que han surgido en el sector audiovisual, que han mermado el público de la TDT.
La multiplicación de la oferta suele ser positiva en los mercados, dado que aumenta la capacidad de elección de los demandantes. Lo que sucede es que, en el caso audiovisual, una parte de los creadores de contenido -también periodistas- también depende de plataformas como YouTube o las redes sociales, que pertenecen a las mismas empresas (Google, Meta) que controlan el mercado del tráfico en internet. Es decir, a compañías con intereses particulares que valoran o marginan el contenido en función de una política editorial que no se decide en España, ni en las redacciones de los periódicos.
El tiempo dirá, en cualquier caso, si la amenaza del Google Zero o el zero-click es tan preocupante como han señalado varias voces en los últimos meses; o si los medios terminarán por concluir que las herramientas de inteligencia artificial les han traído muchos menos perjuicios que beneficios. A fin de cuentas, a cada evolución tecnológica le acompañan grandes oportunidades, como también distintas voces de alarma que alertan de la inminencia del apocalipsis, como advirtieron los ludistas durante la Revolución Industrial.
Lo que es innegable es que existe una preocupación. Los tiempos cambian y eso siempre genera dudas. Sea como sea, el sector periodístico vuelve a mirar a Google con cierta desconfianza y rencor por el efecto de sus nuevas herramientas de IA sobre sus negocios. El próximo día 26, la compañía -quizás consciente de este malestar- ha convocado a diversos medios de comunicación a un acto divulgativo para hablar de estas cuestiones. Las que interesan a los medios de comunicación.
En las conversaciones privadas con los editores, las quejas por el oscurantismo en la toma de decisiones sobre el algoritmo de la compañía norteamericana son constantes. Hay publicistas que directamente lamentan que haya engullido el sector. Bruselas ha dado la razón a estos últimos. Ha multado a Google con 2.950 millones de euros y le ha obligado a vender una parte de su negocio publicitario, al considerar que ha abusado de su posición.
Te puede interesar
4 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto
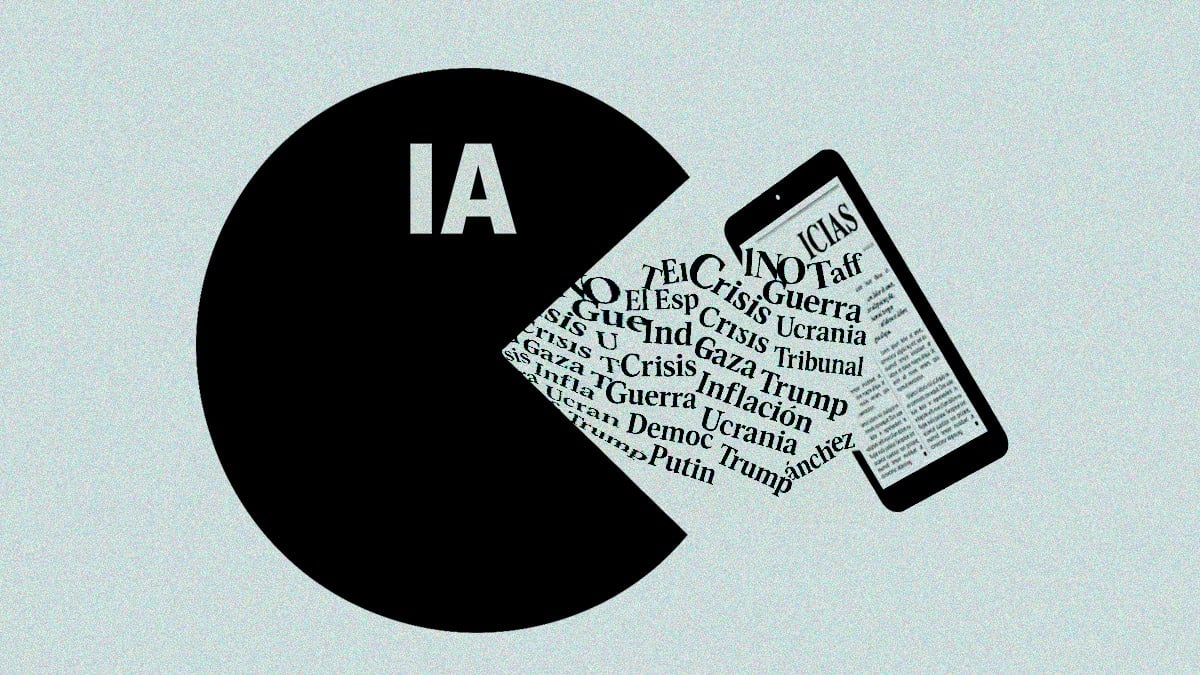
![Lío en RTVE por las quejas recibidas por su acuerdo de emisión [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2024/12/europapress-3186291-vista-madrid-torrespana-cuatro-torres-fondo-vez-desconfinamiento-350x365.jpg)


![Suma y sigue: el Gobierno presupuesta casi 5 millones de euros para [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/10/bono-cultural-joven-2025-350x365.jpg)



![La Agencia EFE mantendrá sus fuertes pérdidas pese a la aportación extra [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2024/11/europapress-6235705-presidente-agencia-efe-miguel-angel-oliver-comparece-comision-e1732018122306-350x365.jpg)

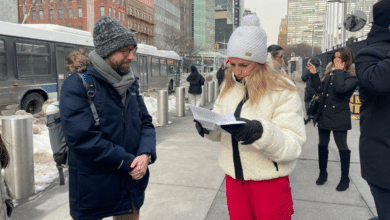


hace 5 meses
Dale ideas a Nerón Sánchez para controlar también la IA
hace 5 meses
Muy interesante el artículo. Te da qué pensar. La pregunta que yo me haría es, si la IA también puede llegar a criticar o alabar al político de turno, con objetividad y sin ideología.
hace 5 meses
La prensa está caput. Es un sector que ha estado dominado por hombres pretenciosos que babeaban al abrigo del poder. No quisieron hace una transición que dejase hueco a nuevos competidores. Hicieron la guerra por su cuenta, lamieron los pies a Google y Meta creyendo que estas plataformas los necesitaban. Pusieron trabas y callaron las voces que decían que lo del usuario único tenía que cambiar. Entraron en la guerra del click bait y de la compra de tráfico cutre. Se beneficiaron de dinero público. Y ahora se quejan amargamente. La información ya no es nada diferencial. Más les vale ir cerrando.
hace 5 meses
Buen e interesante artículo. Muchas gracias.