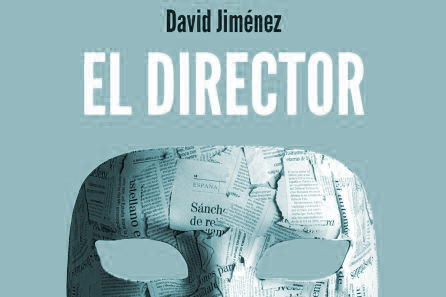
Portada de 'El director', de David Jiménez.
David Jiménez vino con un barquero vietnamita de portada o de equipaje a redimir, a salvar al periodismo. Le pasa mucho a ese periodismo de pies húmedos, de muñecos de niña ahogados en arrozales, de revuelta de camelleros; el periodismo de cantimplora, que es periodismo sobre todo por ir con cantimplora, no por lo que escriba. Ese periodismo señorito de guerras de bambú o de vagones de especias que se cree que ha comprendido el oficio y la vida como tras un retiro budista de Richard Gere. Nueva York, una guerra sobre un burro, un cuenco tibetano, muchos años de mirar el mapa al revés, muy geoconcienciado, y ya ha entendido uno todo. Así que ya se puede dirigir un periódico como El Mundo. Un pijo sandalio con la flauta de Kung fu y quizá un libro sobre Burundi como un cementerio de coches o algo así en la mochila, mordida de balazos y paludismos. La profesión y su Bautista, por fin. El cura moderno del periodismo, con la guitarra de fango y los niños calvos fotografiados siempre en la retina. Ahora sí que se iba a hacer un periódico. Y en chanclas.
El pequeño saltamontes, el niño arrojado a la vida adulta desde sus nieves turísticas, desde el periodismo de palitroque y Visa, ha terminado dejando un libro de venganzas que es sobre todo cursi y cruel, además de un risible tratado de cómo convertir la propia incompetencia en vanagloria. El reportero entre pirata y Coronel Tapiocca, que va de Harvard al piojismo en formato sábana, adopta desde el principio la postura del modesto, del humilde que se calza abrumado las sandalias del pescador, que no merece pero que no suelta (en realidad, nadie sin ambición se deja llevar ahí). Así, nos cuenta que el guardia de seguridad de la redacción no le deja pasar porque no lo conoce, que se va a ver al Rey en su Volkswagen y lo confunden con un chófer, que se siente incómodo en las fiestas con su peloteo y su grasilla en las copas y en las frentes.
Esta soberbia humildad del puritano le permite luego colocarse en tan alta posición moral que todo excepto él será un corral de miserias
Es justamente esta soberbia humildad del puritano la que le permite luego colocarse en tan alta posición moral que todo excepto él será un corral de miserias, ambiciones, mediocridades, vanidades, corruptelas, Gomorras de cafetín y conjuras. Desde esa altura, o desde esa necesidad de altura, porque sólo a partir de ahí puede excusar sus errores, transforma anécdotas en costumbre, deslices en carácter, debilidades en perversidad, necesidad en depravación y comprensible humanidad en corrompida vileza. Desde esa altura de águila calva del periodismo sublime, aún necesita dirigirse a algunos de sus compañeros, jefes o subordinados con motes que son personalidades. Como los Pitufos, como los enanos de Blancanieves, cada mote del libro es un arquetipo que representa un aspecto del mundo, en este caso el que él quiere cambiar, el mundo reverso de su ideal de moral, de periodismo y de humanidad. El Cardenal, La Digna, El Secretario, Rasputín, El Callado, El Señorito... Y hasta los divide en bandas: Los Nobles, Los Poetas Muertos, Los Inspirados… Es decir, las personalidades las categoriza para sistematizar toda la mitología a la que el héroe se tiene que enfrentar. Porque se trata del camino del héroe, del monomito primordial. Como la historia de un mesías. El mesías que pudo salvar al periodismo. Demencial.
El reportero de guerras de lejanos cabreros, ese periodismo buscado y consumido como gastronomía exótica, el periodismo esnob con su tomavistas moral, en fin, llegaba tras casi veinte años de ir de rey escorpión y se hacía cargo de una redacción que no sólo había contado la historia reciente de España sino que había sido parte de esa historia, y que ahora pasaba por su peor época. Pero él llegaba a educar a la profesión, llegaba a hacer su película. No sabía nada de España, de su política ni de sus vísceras. Era fácil despreciar a los periodistas fondones, comodones, de burladero o tertulia, que se buscaban la vida o se veían con políticos en despachos con alces o en el canaperismo del roce. Igual que despreciaba las reuniones tediosas. Pero el aventurero, entre artista, Zaratustra y anuncio de Camel, venía a salvarnos y sabía cómo. O eso creía él.
David Jiménez era ese periodista que no sabe que en un pájaro sobre la Cibeles, ahí mirando tender pancartas a un indepe o a Carmena, hay más historia y más periodismo que en una riada de vacas sobre muyahidines, allí donde nadie le importa (eso, que a nadie le importa, es lo que ya lo rebaja como periodismo). Pero, sobre todo, él no sabía que igual que existe el periodista redentor, o sea él, y el periodista de batín, que sólo quiere salvar su párrafo y su adjetivo, está otra clase de periodista que no puede ser ni anacoreta ni esnob, la clase de periodista que debe ser más que nadie un director: el periodista que tiene que saber moverse en el poder, hablar con él, aprovecharse de él, sonsacarle, hacerse el tonto, ronear, lidiar, resistirse y hasta usar el lenguaje del abanico. Porque, si no, ni se consiguen historias ni se come ni se puede defender la verdad. Ni, menos aún, se consigue ser algo que el poder llegue a temer.
David Jiménez, con su cuaderno y su zurrón, con su New Yorker y su mapa camboyano, un “lobo solitario” como dice él, un soberbio ingenuo, un loco inocente (arquetipo que está en Parsifal o en Sigfrido), un privilegiado como reportero de mil y una noches, descubrió de repente que aquí existían chupatintas, burócratas, supervivientes, ambiciosos, directivos con nalga y corbatita apretadas, dueños del dinero y dueños del no dinero. Había pisado tripas de talibán pero de repente España le hacía sentir como Doris Day en Sodoma. Cuánta blandenguería. El poder siempre va a presionar, y precisamente porque aún tiene que presionar y seducir y tentar sabemos que el periodismo resiste. David Jiménez no estaba preparado para dirigir El Mundo ni para bajar del camello, y debió, simplemente, irse, volver con su barquero y su mosquitera, a balancearse en su campanudo orientalismo y en su siesta hamaquera de Raj. Supongo que se quedó por esa vanidad del héroe tan parecida a la contumacia.
David Jiménez no estaba preparado para dirigir El Mundo ni para bajar del camello, y debió, simplemente, irse, volver con su barquero y su mosquitera
Pasaron muchas cosas en El Mundo, pero en casi todas David Jiménez fracasó. Como director, como mesías y como compañero. Su respuesta final, el regreso del héroe, ha sido este libro de ajuste de cuentas, esta venganza con metralleta donde ha acribillado igual a inocentes, a tibios, a despistados, a desgraciados y a jefazos. Por absolverse de su ineptitud no ha tenido piedad con una de las redacciones más castigadas y más brillantes de la profesión. Ni con la profesión en general, a la que ha reducido, con sus exageraciones, sesgos, mirillas de vieja, mala fe y linternas en el culo, a un salón de cobardes, mercenarios y putas del poder. Ahora, los que nunca han creído en la prensa libre están usando el purismo llorón y cornudín de Jiménez contra ella.
Hay una frase que resume el libro y al autor. Cuando habla de que “quizá (…) El Despacho estaba siendo ocupado por un impostor: un reportero que se hacía pasar por el director”. Sería una confesión si no fuera lo contrario: el inmodesto intento de concluir que él era, desde luego, el reportero-director del ideal periodístico, sólo frustrado por un complot del mal y la vulgaridad. En el libro hay algunos diagnósticos acertados y problemas reales, pero sobre todo inquina regurgitada, venganzas largamente retorcidas de tanto fantasearlas, desprecio por buenos o grandes periodistas que no cumplían con su canon de santidad, e inventos o cuentos ridículos insinuados como norma (esos coches e hipotecas regalados, esa descripción siciliana de todo el Madrid podrido en las peceras de los peces gordos). A Jiménez le acojonaba el ministro Fernández Díaz quejándose del tratamiento que le daban a la Pantoja, cómo no le iba a acojonar una mariscada del Íbex. Jiménez ha tenido que construir un cementerio entero para salvar su alma de ángel o de grumete con candil. El libro es la pataleta de un puritano jipicursi, con cilicio mental y látigo moral, volcando su inmadurez en los demás.
Por absolverse de su ineptitud no ha tenido piedad con una de las redacciones más castigadas y brillantes de la profesión. Ni con la profesión en general
Siempre habrá vendidos, arrastrados, ingenuos y hasta salvadores que te llevan a la ruina. Lo que es imposible es que haya tantos dueños de todo como quiere concluir el libro. Lo vemos porque el poder sigue llevándose sustos en cada desayuno. Se les atraganta la negrita en la Castellana o en La Moncloa y luego llaman a las redacciones para que el periodista bueno los toree y el malo se cague o se prenda fuego. Aquí siguen cayendo gobiernos, ministros, partidos, ricachones, infantas, reyes. Y siempre hay uno de esos papeles o de esas webs que viene con un poderoso pinchado como el pájaro espino. Claro que el poder está ahí, pero todavía le teme a un chaval con libreta, por eso se acerca a él como Mefistófeles. Porque hasta el Diablo sabe que el próximo desayuno del taxista puede ser él.
Jiménez cuenta que fue en una chocolatería donde unos colegas escribieron en una servilleta, como unos votos de novietes, el manifiesto fundacional de su periódico platónico, El Normal. El niño en la chocolatería, eso seguía siendo él al frente del segundo periódico de España. El niño goloso, churrero, orondo, inconsciente, rompiéndolo y pataleándolo todo cuando su juguete y su fantasía colapsan. Ésa es su mejor historia, ésa es su gran portada, mejor que cualquier barquero vietnamita.