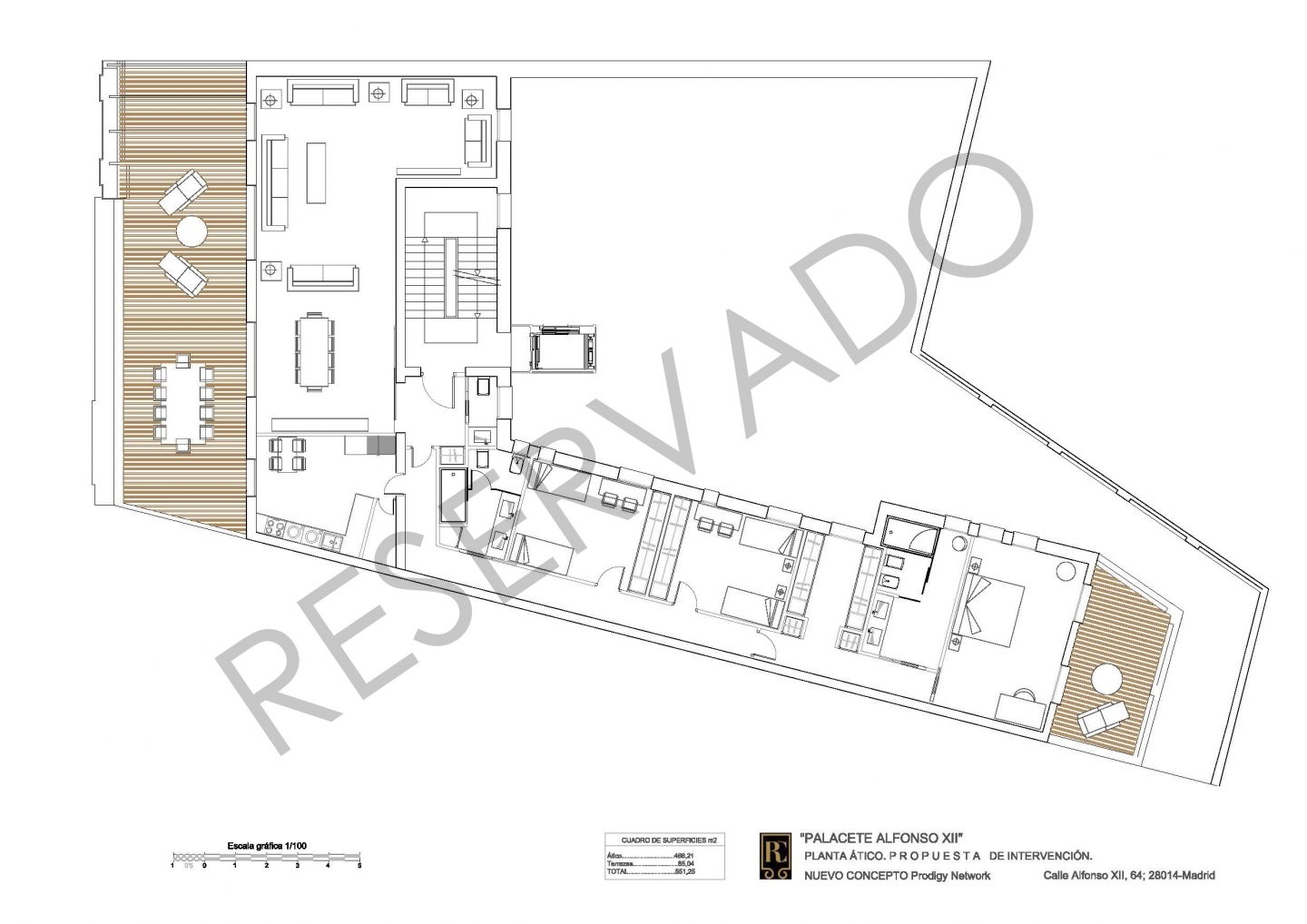Vienen curvas. Y revoluciones. Leo con inquietud que ese contubernio salaz de arquitectos, promotoras, aparejadores y concejales de urbanismo ha decidido suprimir los pasillos de nuestras viviendas, con la excusa de acometer –divinas palabras- eso que llaman una novísima jerarquización de los espacios domésticos, ingeniería social de andar por casa en la que los corredores y las galerías han perdido galones y hasta la esencia toda.
Los españoles ya no quieren pasillos, sentencian, severos, con una mano en la cartera y la otra puesta sobre los códigos técnicos de la edificación, las simulaciones de los préstamos al promotor y los incroyables planos en 3D de las viviendas en construcción, contumaces ellos en su pasillicidio, como si del doloso hecho de fusionar salón, cocina y dormitorios en un revoltijo edificatorio de lofts de extrarradio, en una melé sin paredes ni corredores ni muros de carga ni zonas de transición, no fuese a impactar, de lleno, en el complejo programa de nuestras domésticas vidas indoor.
Comer, dormir, amar, todo ahora entre el maridaje de humores y sahumerios de la kitchenette y el excusado, entre el verde manzana de los azulejos del baño y las cortinas de terciopelo pastel del salón con wifi, que hay ya tantas casas que parecen cafeterías cuquis de ensanche que pronto, en el próximo remezón civilizatorio que asoma entre las proyecciones de sabios, consejeros holísticos y cazadores de tendencias urbanas, saldrán para siempre de ellas el vino, los salazones o el jamón y las galletas maría para dejar su sitio al té matcha, la chía y los macarons, imponiendo esa nueva cosmovisión venal que es, en suma, otra derrota cultural más de nuestro linaje.
Nos quitan los pasillos y con ellos, cercenan, nonatas, las carreras profesionales que arrancan en ese frenesí de galopadas, de fintas pugnaces y chuts orientados en las galerías y los recibidores de los hogares, en esas canchas lineales de interior donde se han formado los mejores futbolistas y ciclistas del país en horas de entrenos y prácticas tenaces que ya habrían querido para sí en los campos de Mareo o en La Masía y que ahora cambiamos, colapso civilizatorio y siembra temprana de colesteroles, por bagatelas de Playstation y remedos deportivos de otros que corren y se esfuerzan en lugar de nuestros jóvenes en vídeos con emojis de la Kings League.
Mueren los pasillos a manos de los cool-hunters y de esa legión de estetas que exhiben como credenciales de su cañón de futuro el cosmopolitismo digital, algunos tutoriales de Mary Kondo en Youtube y una exuberancia de tatuajes tribales y letras chinas que anuncian el advenimiento de la industria de la felicidad permanente que se ha impuesto, también, en el relato untuoso y promisorio de las agencias inmobiliarias. Con la supresión del corredor y la ofrenda de su cadáver humeante a la cocina programada alrededor de una isla festoneada de taburetes y luces bajas de tiras de leds de ambiente cálido, se ordenan conductas, se reparan vicios sociales y se prepara la casa para las visitas y el narcisismo inevitable de las redes sociales, mientras se diseñan biombos y trampantojos para proteger nuestra intimidad al despachar al de Amazon o al repartidor de Mercadona, allí donde antes había un recibidor, un espejo y dos puertas con cristales biselados.
Caen los corredores, como antes sucumbieron los gabinetes, los comedores y los tendederos a manos de los cuartos para las secadoras con etiqueta A+, mientras los diseñadores de experiencias, lápiz y café latte en mano integran ambientes y abaten paredes en nuestras casas, en un delirio procaz de demoliciones y transiciones dulces entre estancias en las que ya no queda sitio para los paragüeros ni para las estanterías henchidas de libros que, como esas avenidas llenas de escaparates y tentaciones de las grandes ciudades, acompañaron pacientes nuestro deambular rectilíneo de niños y adolescentes, arriba y abajo, por los pasillos de la casa paterna, guiñándonos un ojo desde sus lomos y sus portadas en ese camino de ida y vuelta del dormitorio al salón que ahora hemos suprimido acríticamente, entregados al holocausto de galerías y corredores domésticos.
¡Ay si los pasillos hablaran! Fueron el amortiguador entre la siesta y la tertulia, el parapeto entre el estudio de los hijos, las meriendas, el sexo conyugal y los tumultos adolescentes y las discusiones domésticas, además del refugio infalible frente a las visitas que se alargaban. Permitieron organizar y esconder facetas vitales cuyo ejercicio ahora – diga ir a hacer de vientre, cocinar una coliflor con sus sacramentos o depilarse el entrecejo-, se convierte en una suerte de contrabando, en un episodio de activismo contracultural penado por las leyes de la nueva normalidad convivencial, dictadas por los más severos y contumaces pasillicidas, en estas casas cada vez más pequeñas y previsibles que responden al nuevo canon de la centralidad inmanente de esa cocina sin puertas ni recovecos, de ese kilómetro cero del hogar, del panóptico de barra y campana extractora futurista y digital en torno al cual hemos de vivir y resistir.
Fueron los pasillos, también, el hogar del segundo teléfono fijo en la casa, tierna campana de resonancia de aquellos - “cuelga tú”, - “venga, no cuelga tú” antes de que existiesen los móviles, y la antesala perfecta para el torrente de nervios y la emoción pura de los hijos pequeños en el día de Reyes Magos, mientras se aguardaba en esa pieza del hogar, a modo de tramoya, a que los padres abrieran la puerta del salón rebosante de mercancías, conscientes éstos de que tal vez aquel año fuese el último para un despliegue organizativo y emocional digno, acaso, de una multinacional de la logística de última milla.
En los corredores de las casas dormían, también, las novelas de Emilio Salgari, Julio Verne o las Obras Completas de Blasco Ibáñez y algún Quijote desvencijado encuadernado en piel, tesoros discretos y ordenados en ese almacén subalterno, profundo y horizontal que fueron las estanterías de los pasillos, ese expositor íntimo de la biblioteca de las familias de clase media de nuestro país, que siempre reservaron los huecos nobles del salón – la sala de recibir- ese lugar privilegiado junto a la vajilla buena y el aparador con las fotos de la estirpe, para la orgullosa hilera de tomos de la Enciclopedia Larousse, la Biblia de Nácar-Colunga o la colección entera de los Premios Planeta, herencia de una abuela empoderada avant-la-lettre, que ya leía, se auto-organizaba y se
divertía en el siglo pasado, aunque pareciera ahora a los ojos de la nueva hornada de jóvenes féminas de rabia, dogma e Instagram, que nada hizo esa generación de mujeres por sí mismas, pues pretenden tutelarlas y acaudillarlas sin sofoco.
Cambia la sociedad y con el buen rollo, la filosofía Montessori, la LOGSE, la LOCDE, la LOMLOE y toda esa ensalada de acrónimos legales que enmascara la perpetua voluntad gubernamental a derecha e izquierda de manosear la educación en este país, nos birlan los pasillos de los colegios y los de los institutos, esas vertientes generosas que recogían y canalizaban hacia el patio el borbotón de carreras de estudiantes y la sinfonía alegre del griterío de los escolares -la más bella música del mundo- y donde aprendimos después, con el pasar de los años y por obra del cincel paciente de maestros y profesores, a ser respetuosos de los turnos y a honrar un cierto orden inter pares, antes de saber distinguir en esos pasillos la perspectiva caballera, los puntos de fuga y hasta la silueta y los andares de la chica que nos gustaba.
Recorrimos después – galerías de la madurez- los corredores de las Universidades, recitando en voz alta el contenido de los exámenes orales que nos aguardaban tras esos dinteles nobles ahormados por el recuerdo de voces arcanas, de lecciones magistrales y conversaciones adultas entre jóvenes estudiantes y profesores, esperando, también, en esos mismos pasillos, la lista publicada de notas en los tablones, antesala de una juerga merecida en las pistas de baile y los corredores de las discotecas y de un verano entregado al dolce far niente.
Pasillo e hilo (como de Palacio) tuvo también -ahora ya no lo tiene- mi Colegio Mayor madrileño y allí aprendí, en un ensayo vital y anticipo responsable de la vida en comunidad, lo que era la amistad con mayúsculas y para siempre, como también descubrí las notas más relevantes del hecho insular canario, a Silvio Rodríguez y el cine de Julio Medem, que el mejor chorizo extremeño era el de Bellota de Oro o que Padornelo fue, para los gallegos que regresaban a casa desde la meseta, un hito miliar que anticipaba el principio del fin del viaje por la A-6.
Hubo, -hay- pasillos, deambulatorios y galerías nobles el Congreso de los Diputados, y antes de que se convirtiesen en escenario para la nadería ideológica y para el estrambote de mociones y censuras, antes de que se tornasen escaparates y pasarelas chic para las izquierdas y las derechas, fueron lugares propicios para el tráfico lícito de anuncios, noticias y conversaciones off-the-record entre diputados, gobernantes y periodistas, pues hacer pasillo fue un arte noble y cotizado entre corresponsales políticos y los tribunos, aunque ahora aquéllos hayan limado el filo de sus preguntas y éstos pidan espacio, silencio y distancia social para mover sus aparatosas capas de armiño y la legión de palmeros hacia el coche oficial o hacia esas cenas de diputados que acaban, dicen las malas lenguas, entre los quicios de las mancebías, plagados también de corredores profundos y sórdidas galerías del alma.
Tuvieron, en fin, pasillos y corredores con butacas, barras, percheros y carrusel de espejos esmerilados y luces cenitales los restaurantes de las ciudades, regalándonos esos espacios intermedios divertidos y anticipatorios en los que aprender a esperar con un calvados en mano, un vermú o con una tapa de ensaladilla nuestro hueco en la sala, con la indulgencia del que sabe que aguarda, paciente, para disfrutar. Sin embargo, el exterminio rampante de pasillos y galerías acabó también con ellos, víctimas de una era dispuesta a derribar muros y componer nuevos programas convivenciales.
Nosotros, que llegamos a la madurez y a una cierta independencia económica años antes de que a casi todo el mundo le pareciese bien despachar una noche de viernes con un Yatekomo para dos y un atracón de series en Netflix, nos quejamos ahora en voz alta de que los precios inmobiliarios, el gen del emprendimiento y ese mainstream de arrogante tontería que destilan los gastrobares hayan diezmado también los vestíbulos y los pasajes de los restaurantes. Quién lo iba a suponer hace unos años, cuando proyectábamos ensanches, PAUs y hasta capitales mundiales de la innovación, pero esta nueva jerarquía arquitectónica y urbanita hace ya imposible encajar en esos locales el ordinario tráfago de conversaciones y abrazos de pasillo con el dédalo de mesas tan juntas que parecen los bancos de una galera en Argel, con los dobles y triples turnos para cenar, con las cartas canallitas dominadas por las burratas con pesto y los carpaccios con cítricos y con esa promisoria mentira en la que todos terminamos cayendo, de degustar la mejor tarta de queso de Madrid a costa de ceder el hueco del pasillo para la vitrina de petit fours dulces de Curro, Ian o Candela, maestros pasteleros. No hay ratón que lo aguante.
Nos quitan los pasillos, como nos quitaron la cesta de Navidad, el coche de empresa o las librerías de lance y, en el fondo, no pasa nada.
Lo más visto