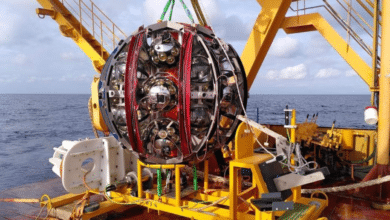El 28 de enero de 1986, a las 11:38 de la mañana en Florida, el transbordador Challenger despegó envuelto en una nube de humo blanco desde el Centro Espacial Kennedy. Setenta y tres segundos después, el cielo se abrió en dos estelas de fuego. Tras un silencio de segundos que pareció una eternidad, el centro de control de la NASA pronunció una frase que se volvería histórica: “Obviously a major malfunction” –“Evidentemente, ha habido un fallo grave”–. Las imágenes, en un momento en el que los lanzamientos de los transbordadores aún eran un acontecimiento seguido en directo por televisión, fueron vistas por millones de personas y recorrieron el mundo en cuestión de horas. Los siete tripulantes de la misión STS 51-L murieron: el comandante Dick Scobee, el piloto Michael Smith, los especialistas Judith Resnik, Ellison Onizuka y Ronald McNair, el ingeniero Gregory Jarvis y la profesora Christa McAuliffe, la primera maestra seleccionada para viajar al espacio. La explosión no fue, sin embargo, fruto de un fallo súbito ni imprevisible. Cuarenta años después, el accidente del Challenger sigue leyéndose menos como una tragedia técnica que como el resultado de una cadena de decisiones adoptadas a pesar de una serie de advertencias explícitas.
A más de 3.000 kilómetros de Florida, aquella misma mañana, Bob Ebeling conducía hacia su trabajo con la más inquietante de las certezas. Ebeling era ingeniero de Morton Thiokol, la empresa contratista responsable de los cohetes impulsores de programa Shuttle. Sabía que había helado durante la noche en Cabo Cañaveral –una inusual ola de frío había azotado la costa de Florida– y que las temperaturas previstas eran las más bajas jamás registradas en un lanzamiento del programa de transbordadores. Mientras avanzaba hacia el complejo de la compañía en Utah, repetía que aquello no debía despegar. “Va a explotar. Todos van a morir”, recordó después su hija Leslie, que viajaba con él en el coche, en una entrevista concedida décadas más tarde a NPR.
Un problema recurrente y sin resolver
El problema que obsesionaba a Ebeling no era nuevo. Desde 1981, tras el segundo vuelo del Shuttle, los ingenieros de Thiokol habían detectado un fenómeno conocido como blow-by: gases incandescentes se filtraban más allá del primer anillo de sellado en las juntas de los cohetes. Los impulsores estaban construidos en segmentos metálicos apilados; al despegar, la presión los hacía deformarse levemente, y dos anillos de goma –los O-rings– debían garantizar el sellado. En determinadas condiciones, no lo hacían. Cinco años y más de veinte misiones después, el defecto seguía sin resolverse.
Roger Boisjoly, uno de los ingenieros implicados en el análisis del problema, había dejado constancia por escrito seis meses antes del lanzamiento de que la situación podía desembocar en “una catástrofe del más alto nivel, con pérdida de vidas humanas”. Aun así, los vuelos continuaron. Más tarde, la socióloga Diane Vaughan acuñaría el concepto de “normalización de la desviación” para describir lo ocurrido: un riesgo identificado que, al no provocar de inmediato una tragedia, acaba aceptándose como parte del funcionamiento ordinario. Algo que, pocos días después del accidente ferroviario de Adamuz que costó la vida a 45 personas, tiene unas resonancias inevitables.
La advertencia que cayó en saco roto: "No lanzar"
La noche previa al lanzamiento, los ingenieros de Thiokol intentaron detenerlo. Se reunieron en una sala de conferencias en Utah y expusieron datos, fotografías y gráficos a responsables de la NASA conectados por teléfono desde el centro Marshall, en Alabama. La recomendación inicial de la empresa fue clara: no lanzar. El frío extremo endurecía los O-rings y aumentaba el riesgo de que los gases ardientes atravesaran ambos anillos durante el despegue.
La discusión fue tensa. El programa Shuttle acumulaba retrasos y el Challenger ya había pospuesto su salida cinco veces. Desde la NASA se exigió a los ingenieros que demostraran que el lanzamiento iba a fallar. “Es imposible probar que algo es inseguro; te piden que pruebes que va a fallar”, resumió años después Brian Russell, entonces responsable de programa en Thiokol, también en declaraciones a NPR. A esa presión técnica se sumaban factores económicos: el contrato con la NASA incluía una penalización de diez millones de dólares si el retraso se atribuía a los cohetes impulsores, dentro de un acuerdo de 800 millones que debía renovarse ese mismo año.
Cuando los directivos de Thiokol pidieron un receso para deliberar, los ingenieros insistieron en que el riesgo era inasumible. No fue suficiente. El vicepresidente senior Jerry Mason zanjó la discusión con una frase que se volvería emblemática: “Bob, es hora de quitarte el sombrero de ingeniero y ponerte el de gestor”. Bob Lund, responsable de ingeniería, votó entonces a favor del lanzamiento. La recomendación oficial se invirtió. El Challenger quedó autorizado.
Christa, la primera profesora en el espacio
En Florida, mientras tanto, la vigesimo quinta misión del programa Shuttle había adquirido una dimensión simbólica inédita. A bordo viajaba Christa McAuliffe, profesora de instituto seleccionada entre más de 11.000 candidatos para el programa Teacher in Space. La NASA buscaba recuperar atención mediática en un programa que empezaba a percibirse como rutinario. Las grandes cadenas ya no retransmitían los lanzamientos en directo, pero miles de aulas encendieron televisores para seguirlo a través de CNN o de la señal institucional. McAuliffe había dicho días antes, sonriendo ante los micrófonos, que esperaba que “todo el mundo sintonice el cuarto día para ver a la profesora enseñando desde el espacio”.
En la sala de conferencias de Thiokol, en Utah, Ebeling y otros ingenieros seguían la retransmisión en una pantalla. Esperaban una explosión inmediata al encenderse los motores. Cuando el transbordador superó la torre de lanzamiento, hubo un alivio breve. Ebeling no se movió. “No ha terminado”, dijo a su hija. Minutos después, el estallido. El silencio fue absoluto. Ebeling rompió a llorar. “Y la sala quedó en un silencio muerto”, recordaría Leslie Ebeling.
Un riesgo "conocido, documentado y tolerado"
La investigación posterior confirmó lo que los ingenieros habían advertido. El anillo de sellado del cohete derecho falló debido a las bajas temperaturas. La temperatura ambiente en el momento del lanzamiento rondaba los 36 °F (unos 2 °C) tras un retraso de dos horas. Durante la noche había bajado aún más, hasta valores estimados entre -8 y -3 °C en algunas zonas expuestas. Se formó hielo visible en la torre de lanzamiento y en la propia estructura del Challenger. Los gases quemaron la estructura y provocaron la desintegración del vehículo. La comisión presidencial concluyó que el accidente "estaba enraizado" en la historia del programa: un riesgo conocido, documentado y tolerado. También dejó al descubierto una falla clave en la cadena de decisiones: los responsables finales del lanzamiento nunca supieron que los ingenieros se oponían. El centro Marshall transmitió un “go” limpio, sin trasladar las objeciones técnicas.
En las primeras audiencias públicas, que comenzaron en Washington el 6 de febrero de 1986, apenas nueve días después del accidente, directivos de la NASA ofrecieron versiones parciales de la reunión previa al lanzamiento. Fue Allan McDonald, supervisor directo de los ingenieros de Thiokol, quien rompió ese relato durante una sesión a puerta cerrada. Recordó que la empresa había recomendado no lanzar por debajo de 53 grados Fahrenheit –11,6 grados centígrados– y que lo había hecho por escrito. El presidente de la comisión, William Rogers, y su vicepresidente, Neil Armstrong, le pidieron que repitiera sus palabras desde el estrado.
Lecciones de una tragedia
No hubo juicio ni condenas. El desastre del Challenger se saldó con una investigación pública exhaustiva, pero sin responsabilidades penales. Las consecuencias personales se prolongaron durante décadas. Boisjoly se convirtió en una referencia en el ámbito de la ética profesional en ingeniería. McDonald fue apartado temporalmente y más tarde rehabilitado para liderar el rediseño de las juntas de los cohetes. Ebeling, que no había tomado la decisión final, cargó con una culpa persistente. “Debería haber hecho más”, repetía, según relató NPR en el 30º aniversario del accidente. Poco antes de morir, en 2016, escuchó una declaración oficial de la NASA que lo exoneraba: honrar a los astronautas significaba “escuchar a quienes, como el señor Ebeling, tienen el valor de alzar la voz”.
Cuarenta años después, el Challenger sigue citándose como advertencia interna en la agencia espacial. Tras el accidente se modificaron los protocolos para que las objeciones técnicas llegaran a los decisores finales. Aun así, el 1 de febrero de 2003, el Columbia se desintegró durante su reentrada a la atmósfera. De nuevo, un riesgo conocido –el impacto de un fragmento de espuma aislante en el ala– no fue gestionado a tiempo. La investigación volvió a señalar barreras organizativas y disenso silenciado.
En el memorial celebrado tres días después del desastre, Ronald Reagan prometió que el programa continuaría y habló de una nación que debía levantarse y seguir adelante. El aniversario del Challenger, cuatro décadas después, se recuerda menos por ese impulso retórico que por la fragilidad que dejó al descubierto: la facilidad con la que la presión por cumplir plazos, sostener contratos o preservar un relato de éxito puede convertir lo excepcional en rutina. Y la certeza, incómoda pero persistente, de que en los sistemas complejos el fallo rara vez está en una pieza aislada, sino en la decisión de no escuchar a quien advierte que algo va mal.
Te puede interesar
Lo más visto



















![Desde un Tesla blanco y con un fusil de asalto: una mujer [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/rihanna-350x365.png)
![Daryl Hannah estalla contra el retrato que hace de ella la serie [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/daryl-hannah-350x365.png)
![Rusia vuelve a la Bienal de Venecia contra la voluntad de Meloni: [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/pabellon-rusia-bienal-venecia-350x365.jpg)
![Anthropic arremete contra Sam Altman y la Casa Blanca: "No nos quieren [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/anthropic-dario-amodei-rec-2-350x365.jpg)
![Julio Iglesias es el padrino del hijo menor de Fernando Ónega: "Todo [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/iglesias-onega-350x365.png)
![Felipe VI reconcilia por un día a los Alba en la inauguración [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/rey-alba-sevilla-350x365.jpg)

![Tu próximo coche lo fabricará un humanoide: "Pueden ejecutar con seguridad y [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/03/robot-humanoide-bmw-350x365.jpg)