Todos los padres y madres comparten un deseo sencillo y esencial: que sus hijos estudien y lleguen tan lejos como puedan. Para Iris Argentina, madre de 28 años, ese anhelo tiene nombre, Yaneth, y edad, 8 años. Viven en Quebrada Lajas, en el occidente rural de Honduras, donde la escuela suele interrumpirse demasiado pronto. En esta zona, como en tantas otras de América Latina, siete de cada diez niños logran terminar la primaria; dos de cada diez completan la secundaria; apenas tres de cada cien llegan a un título universitario. La causa más repetida del abandono escolar es conocida: hay que ponerse a trabajar para sostener la casa… y cuando el ingreso de una familia rural ronda los 225 euros al mes, cada par de brazos suma y es necesario.
La misma lógica empuja a muchas familias a ver en la migración internacional la vía más rápida para multiplicar (a veces por veinte) sus ingresos, y con ello mejorar sus condiciones de vida. En Honduras, alrededor del 10 % de la población reside en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y, en menor medida, en España. Las remesas que envían son el pilar clave de la economía nacional: aportan en torno a una cuarta parte del PIB y sostienen el consumo de millones de hogares que permanecen en el país.
Migrar, ahorrar y apoyar a la familia se ha convertido así en la principal estrategia de muchas familias hondureñas para que hijos/as y sobrinos/as acaben sus estudios, para mejorar la alimentación y las viviendas, para cubrir gastos de salud, e incluso para poner en marcha negocios y emprendimientos de distinto tipo en sus propias comunidades. Nada distinto de lo que vivieron nuestros mayores en la España de hace unas décadas.
Sus testimonios dan cuenta de trayectos inseguros, viajes que duran meses, marcados por la incertidumbre y numerosos peligros
Sin embargo, migrar cuando faltan mecanismos que garanticen derechos básicos (en ruta y en destino), entraña importantes riesgos. Acción contra el Hambre conoce bien estos desafíos al brindar asistencia humanitaria a miles de personas que en los últimos años, desde distintos países, han cruzado Centroamérica rumbo a la frontera entre México y EEUU. Sus testimonios dan cuenta de trayectos inseguros, viajes que duran meses, marcados por la incertidumbre y numerosos peligros. En el primer semestre de 2025, la ruta ha empezado a invertirse: cada vez más familias se desplazan del norte al sur ante las dificultades para atravesar México o ingresar en EEUU. Sea cual sea la frontera, la dureza del relato y la absoluta precariedad de su situación no cambian.
En estas circunstancias, madres como Iris Argentina encaran un difícil dilema: dejar a Yaneth con los abuelos y partir rumbo al norte, invirtiendo sus escasos ahorros y asumiendo deudas; o quedarse en su comunidad junto a su hija, con pocas opciones reales de ofrecerle un futuro mejor. Del mismo modo, las ONG y los organismos internacionales de cooperación afrontan equilibrios difíciles de conciliar: reconocer que la salida al exterior es una realidad que puede contribuir al desarrollo en origen, y no solo algo que deba frenarse con diferentes tipos de proyectos; potenciar el binomio migración–desarrollo sin ahondar el desarraigo familiar ni la dependencia de las remesas; o evitar la fuga de talento a la vez que se garantizan vías legales y con derechos

En Acción contra el Hambre trabajamos desde hace años en estas encrucijadas; en alianza con universidades españolas y latinoamericanas hemos estudiado el efecto de distintas experiencias migratorias en comunidades rurales centroamericanas. La conclusión es clara, cuando la migración laboral se hace a través de canales seguros, con derechos garantizados, contratos firmados en origen y supervisión adecuada, las condiciones de vida de las familias involucradas mejora de forma rápida y notable. Las evidencias recopiladas constatan que obtienen ingresos económicos más estables y de mayor cuantía; aumentan las inversiones en educación, vivienda y pequeños negocios, se observan mejoras en la seguridad alimentaria (más diversidad dietética, menos desnutrición crónica infantil) y se logran vínculos familiares más sólidos gracias a los retornos periódicos que cada año permite la circularidad, (frente a los 13 años que en promedio tarda un migrante irregular en volver a su casa). Las mujeres que acceden a programas de migración circular ganan en autonomía personal y económica y pasan con más frecuencia a liderar iniciativas socioeconómicas en sus municipios. Nuestros análisis también han medido un descenso de hasta el 60% en la migración de carácter irregular.
A partir de todos estos hallazgos, en enero de 2025, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y la Universidad de Huelva hemos puesto en marcha un proyecto de migración y desarrollo que ha permitido a 36 mujeres y 14 hombres de comunidades rurales e indígenas del departamento de Intibucá en Honduras, acceder al programa de migración laboral circular España-Honduras. Entre estas personas se encontraba Iris Argentina.
En enero fue seleccionada, en febrero tramitó su pasaporte, y firmó su primer contrato laboral con prestaciones sociales. En marzo se montó por primera vez en un avión y viajó a España, donde inició su trabajo en la cosecha de fresa y frutos rojos en el municipio de Lepe (Huelva). También ha participado en un programa formativo sobre cooperativismo y manejo de cultivo de fresa. En agosto ha regresado a Quebrada Lajas junto con Yaneth y el resto de su familia. Parte de los ahorros que ha logrado ya le han permitido realizar las reformas básicas que su casa necesitaba con urgencia desde hace años. Ha financiado la puesta en marcha de una parcela de fresa en su comunidad, donde aplica sus aprendizajes onubenses y crea empleo entre sus hermanos y vecinos… y ahora sí, tiene la certeza de que Yaneth podrá llegar tan lejos como ella quiera.

El programa GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) es una iniciativa española de migración circular que cumple 25 años. Impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permite la contratación temporal de personas trabajadoras extranjeras en sectores como la agricultura. Se basa en acuerdos bilaterales con países como Marruecos, Colombia, Honduras o Guatemala, y en la planificación conjunta de empleadores españoles que solicitan mano de obra en origen. GECCO se ha desarrollado especialmente en Huelva, donde la cosecha de frutos rojos requiere anualmente unos 20.000 trabajadores migrantes. Actualmente, GECCO es un modelo de referencia de migración circular reconocido en el ámbito internacional.
Miguel Angel García-Arias es experto en Migraciones en Acción contra el Hambre.
Te puede interesar
-
Declaración de la Renta 2025: ¿Cómo se ratifica el domicilio fiscal?
-
Precio de la luz hoy, 20 de febrero de 2026: ¿cómo funciona el sistema marginalista?
-
Precio de la luz hoy, 19 de febrero de 2026: cómo influye en el recibo la potencia contratada
-
El bulo sobre el IRPF de las pensiones que está confundiendo a miles de jubilados
2 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto

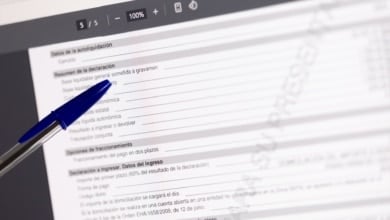



hace 6 meses
Blanqueando la inmigración. Ya vale.
hace 6 meses
Siempre me hace sonreir ( con amargura ) eso de » nada distinto de lo que vivieron nuetros abuelos emigrantes »
Pues si. muy distinto : nuestros abuelos iban con su maleta de cartón a romperse el lomo trabajando, honrados y humildes .
Nada que ver con las olas de inmigrantes que vienen a parasitar los servicios sociales , colarse en las instituciones , fingir,etc.