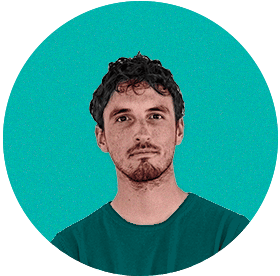Hoy es lunes. Lunes de agosto, que es menos lunes, pero lunes. Y eso significa que ayer era domingo, claro, y que por tanto esta noche se ha emitido un nuevo capítulo de Juego de Tronos del que acabarás sabiéndolo todo, aunque no quieras saber nada. Que es el caso. Pido socorro.
Parte de la sociedad se pasa el año protestando porque todos los días hay fútbol. Falso: habría que buscar otro nombre para describir los sórdidos espectáculos que la Liga nos brinda lunes y viernes. Y aunque aceptásemos pulpo, nadie con aprecio por su estabilidad laboral aparecería el martes en la oficina comentando el Eibar-Osasuna de la noche anterior.
Por el contrario, sí se ha normalizado escandalosamente lo de invadir conversaciones ajenas con peroratas inclasificables sobre enanos, dragones, portones y excentricidades de todo tipo. Un horror. De esta desconsideración, por mirar el lado bueno, acabará naciendo una gran generación de pensadores: para alcanzar la sabiduría interior y abstraerse del cuerpo propio no hace falta viajar al Tíbet, basta con rodearse de gente que vea la serie.
En esas estaba yo hace unos días, observando como la condensación hacía deslizar por el exterior del vaso de plástico una gota de ron con naranja, cuando una frase de un amigo me golpeó con estrépito para sacarme del letargo. "No será lo mismo cuando se acabe", dijo, con bastante precisión, en referencia al final de una serie en la que el otro día descubrí, con cierto escándalo, que aparecía Tommy Carcetti.
Efectivamente, no lo será. Se podrá volver a entrar en Twitter sin necesidad de traductor, las conversaciones sobre orcos serán de nuevo propiedad exclusiva de las tiendas de Warhammer y, lo más importante, podremos volver a visitar Dubrovnik sin antes tener que pegarle un toque a los de Arran. Para cuándo una performance turismofóbica a las puertas de HBO, me pregunto. ¡Para cuándo!
Lo más visto