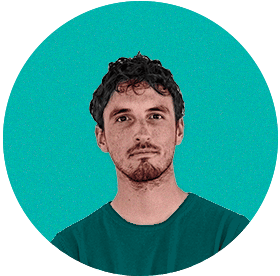Uno no deja de pensarlo cuando ve The Wire por primera, segunda, tercera, cuarta o quinta vez. ¿Cómo puede alguien vivir en Baltimore? La obra maestra de David Simon puso ante el mundo hace ya 15 años a una comunidad grotesca, deforme, vibrante, excesiva, tan caricaturizada que la sospecha de la exageración no desaparece hasta que escarbas en la realidad translúcida tras el guión. Puede ser viajando al plató a escala 1:1 que es la ciudad. Puede ser leyendo a distancia o puede ser con la visita de rigor a Google Street View: la realidad ni supera a la ficción ni la desmerece. Simplemente, es la que es.
Cualquier fan lo ha hecho si la serie consiguió atraparle. Soltar al muñequito amarillo en una calle al azar del oeste -el este, pese a Prop Joe, nunca tuvo tanta magia- y cerrar los ojos esperando escuchar a un coro de condenados ofreciéndote Pandemic, Pandemic! Pasar horas recorriendo los puntos emblemáticos de la trama: las casas bajas, el parque de Bodie y Jimmy, el rincón secreto de Randy, Dukie y el resto, el gimnasio de Cutty, la funeraria... en fin. Hacer zoom a las tablas que tapian las casas abandonadas para comprobar que efectivamente pone lo que debería poner.
Algunos hemos pegado gritos de auténtica emoción al doblar virtualmente una esquina para encontrarnos una calle repleta de parroquianos sentados en las escaleras de sus casas, mirando amenazantes al coche de Google, con la pistola a medio asomar. Es un ejercicio macabro, ciertamente inmoral. Morbo puro, ansia de colmar expectativas aun a costa de la miseria de una ciudad hundida, como Detroit, Saint Louis, Birmingham, Milwaukee u otras tantas que ni siquiera han tenido el privilegio de ser retratadas en una pieza de coleccionista.
La pobreza de estas calles forma, injustamente, parte de nuestro patrimonio cultural y por eso es lógico que nos sobresaltemos cuando, por casualidad, nos cruzamos con un titular a traición como éste que publicaba el otro día la revista Smithsonian: Cómo Baltimore se convirtió en silencio en la próxima ciudad 'cool' de la costa Este.
No hay derecho a que el redactor nos hable de Fell's Point como "un bolsillo frente al mar, de calles adoquinadas y casas de estilo colonial" sin hacer referencia al Orlando's, que sigue siendo un bar de streaptease, o a la central de Homicidios, en la que aún se atisba a Bunk encendiéndose un puro. No es de recibo que dé voz a una vecina mientras celebra que puede llegar "a Washington en media hora, a Philadelphia en una y a Nueva York en dos". Si algo aprendimos viendo The Wire es que el mundo terminaba en la cárcel de Jessup, y que más allá no había nada.
Acierta más el periodista cuando, tras un ofensivo repaso por la vida hipster de la urbe, dice que "tanta sofisticación puede resultar chocante en una ciudad en la que un cuarto de sus 600.000 residentes viven en la pobreza". Y acierta del todo cuando dice que "tal contradicción es un recordatorio de que el atractivo de Baltimore -sus precios, su carácter, su potencial- es inseparable del fracaso de buena parte de su población".
El asunto no es nuevo. Este 2017 los residentes en el barrio de Bushwick, en pleno Brooklyn, se escandalizaron cuando vieron su barrio infestado de turistas llegados desde el centro de la ciudad para hacer un "ghetto tour". Con la misma estructura que los populares free tours que uno encuentra en cualquier gran ciudad europea (tours guiados a pie de remuneración voluntaria), cada día un grupo creciente de turistas, mayoritariamente blancos, recorría en pelotón las calles del vecindario para recrearse, según el programa oficial, "en los graffitis y el arte urbano". Según los residentes, en la miseria de un barrio en el que además ni consumían ni ayudaban a crecer en nada.
Lo que hacemos los fans de The Wire cuando recorremos nuestra nostalgia virtualmente tiene la disculpa de la distancia, pero es básicamente lo mismo. Y tras todo esto respira inevitablemente el fantasma de la gentrificación que ahora copa el debate en Lavapiés, y que antes lo hizo en Malasaña. El paso previo a la turistificación y sus consecuencias que este verano nos tiene tan ocupados. Y la consecuencia es evidente: los barrios más emblemáticos de la serie son los que más han ¿sufrido? este proceso de transformación.
Resulta que en el infierno sobre la tierra donde se ubicó el supermercado de la droga de Hamsterdam, cerca de la universidad de Coppin State, el precio medio de la vivienda ha subido un 60% desde que se estrenó la serie, entre tres y cuatro veces más que en los vecindarios que la rodean, según los datos de la plataforma Governing. Resulta también que el bar desde el que Butchie y Omar Little manejaban la ciudad en B, en la esquina de Pulasky con Fayette, se encuentra en la manzana más gentrificada de todo Baltimore: desde el año 2000 los precios han subido un 254%, la población ha caído más de un 6% y la tasa de adultos con estudios superiores ha pasado del 11,9% al 36,6%.
El segundo barrio más revalorizado está justo al lado, dos manzanas al oeste, aunque esto no es una sorpresa: aquí está el supermercado en el que McNulty mandó a sus hijos perseguir a Stringer Bell mientras el capo hacía su compra de nuevo rico.
Lo chocante está en la zona que completa el podium, con un 206% de revalorización y una tasa de éxito académico que en 15 años ha pasado del 2,7% al 34,9%. Casi nada. Está un poco más al norte, junto al cementerio de Greenmount, en el cruce de Guilford con McAllister. Si sueltas en ese punto al muñequito de Street View y miras hacia la derecha, verás una bandera de Palestina colgada de un ventanal. Lo interesante está a la izquierda, donde resiste el ínfimo garaje en el que malvivía Bubbles, inspirado en la historia real del drogadicto Possum, con el maldito Sherrod. Y esto, que puede ser una decepción para nosotros, seguramente no lo sea para el vecino del barrio. El propio Bubbles habría apreciado enormemente dejar de vender camisetas blancas a camellos por las esquinas empujando un carro de la compra para empezar a impulsar un coffee truck.
En el caso de Baltimore, como en el de tantos otros ghettos norteamericanos destrozados por la droga y el crimen (ahí están el oeste de Chicago, el Harlem de New York, el propio Brooklyn), la gentrificación sólo encuentra escollos en los que preferirían mantener viva su nostalgia a costa de otros. No tanto en la de quienes ven sus barrios convertidos en lugares en los que, ya sí, se puede vivir. Valga como ejemplo: en 2014, el Ayuntamiento de Baltimore consiguió tras años de batalla judicial demoler el complejo de apartamentos Madison Park, que durante décadas se había ganado a pulso el sobrenombre de Murder Mall (centro comercial del asesinato).
En su lugar, este 2017 se ha iniciado la construcción de un complejo de entre 300 y 500 apartamentos, con espacio para oficinas, un restaurante, un supermercado y un espacio de 5.000 metros cuadrados pensado para negocios tecnológicos y emprendedores locales. Esto decían, hace tres años, los propietarios de las casas demolidas en un reportaje del Baltimore Sun. Rosalyn Gillian, 53 años, residente en el complejo desde los 70, decía estar "contenta" de que lo cerraran por fin: "Ya era hora". Dominic Bromell, de 29, decía que no sabía dónde se trasladaría ahora con su familia, pero..."Estoy feliz, muy feliz. Hay mucho tráfico de drogas aquí. Acabo de tener un hijo y no quiero que crezca alrededor de todo esto. Ahora tendrá una mejor oportunidad de convertirse en alguien". En alguien distinto a Bubbles, por mucho que le queramos.
Lo más visto