Con cada creación de cardenales, junto con el crecimiento numérico se acentúa la globalización del colegio, deseada, sobre todo, por Pío XII y por Pablo VI, continuada luego por Juan Pablo II y llevada a su culminación con Francisco. «¿No deben ser elegidos por todo el mundo quienes al mundo tendrán que juzgar?», se preguntaba hacia 1145 — es decir, en los orígenes del sagrado colegio— Bernardo de Claraval describiendo a los electores del papa. Pero los primeros pasos para hacer realidad el deseo del santo medieval se remontan al pontificado de Pío IX, más de siete siglos después.
Es el papa Mastai quien reduce el número de cardenales italianos: de casi el 80 por ciento — un porcentaje estable durante los siglos del Antiguo Régimen— bajan al 58 por ciento en 1878, al final de su larguísimo pontificado. Pero la verdadera revolución se produce en 1946, con el primer consistorio de Pío XII: de los 32 nuevos cardenales creados por Pacelli inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, 28 son, en efecto, de otras naciones. Así, a la muerte de Pío XII en 1958, los italianos caen hasta el 27 por ciento. La tendencia se acelera mucho con Pablo VI y en los cónclaves celebrados desde 1978 se aprecia una sustancial paridad numérica entre europeos y no europeos, lo que explica la sucesión de los tres últimos papas no italianos.
Francisco se ha movido más aún en esta dirección. Así, hoy los cardenales electores no europeos superan a los europeos, que están por debajo del 40 por ciento, y en este contexto los italianos no llegan al 15 por ciento, el mínimo histórico desde el papado de Aviñón. Además, el primer pontífice no europeo en trece siglos — convencido del valor que representan las periferias— ha multiplicado el número de países en el Colegio Cardenalicio, a veces son muy pequeños y los católicos representan reducidas minorías. Aunque hay que tener en cuenta que algunos cardenales de estas naciones son europeos: un misionero italiano representa a Mongolia; un salesiano español, a Marruecos, y algunos de sus compatriotas, a países latinoamericanos.
El primer pontífice no europeo en trece siglos — convencido del valor que representan las periferias— ha multiplicado el número de países en el Colegio Cardenalicio
En consecuencia, sería lógico para un no europeo repetir lo que dijo Montini a los seminaristas de Milán once días antes de ser elegido en el cónclave de 1963: «Nunca ha sido tan probable como en esta hora de la Iglesia que el papa no sea italiano. Y no sería nada extraño. El ecumenismo lleva a esto, ¿verdad? Y quizá ha llegado ya la hora para que nos sintamos hermanos de quien no habla nuestra lengua ni es de nuestro país. Pero será lo que Dios quiera». La historia, sin embargo, ha desmentido la mayoría de las veces las predicciones sobre la elección papal.
Las predicciones no son un ejercicio fácil, sobre todo si se hacen con mucha antelación; entre otras cosas, por la dificultad de tener el mismo punto de vista y entrar en las dinámicas reales de los electores, que suelen ser reservados con esta cuestión. A ello se añade hoy — como ha recordado Thomas Reese, un especialista en el tema— no sólo la acentuada variedad de los electores, sino, en especial, el escaso conocimiento recíproco entre los cardenales. Tanto es así que el jesuita estadounidense llegó a sugerir en el National Catholic Reporter que se debería abandonar la idea de cónclaves breves, como los de los dos últimos siglos, a pesar de la creciente presión mediática: «Es mejor tardar dos semanas en elegir a un papa que votarlo rápidamente con un conocimiento insuficiente».
Junto a Erdő, el primado de Hungría creado por Juan Pablo II en su último consistorio, y los cardenales más conocidos de Benedicto XVI (O’Malley, Sarah, Marx, Filoni, Dolan, Tagle), de los 163 creados por Francisco en diez consistorios, no muchos de ellos aparecen con frecuencia en los medios de comunicación y, por tanto, son conocidos más allá de los círculos reducidos: los italianos Parolin, Becciu, Zuppi; el alemán Müller, el birmano Bo, el estadounidense Farrell, el sueco Arborelius, el maltés Grech y el coreano You.
Y entre los de 2023 y de 2024, relativamente jóvenes de media, destacan el estadounidense Prevost, el argentino Fernández, teólogo de confianza del pontífice; el italiano Pizzaballa, primer patriarca latino de Jerusalén en ser cardenal; el francés Vesco, arzobispo de Argel, y el chino Chow. En cambio, no ha sido incluido en el Colegio Cardenalicio Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de los ucranianos grecocatólicos, y eso supone una gran ausencia.
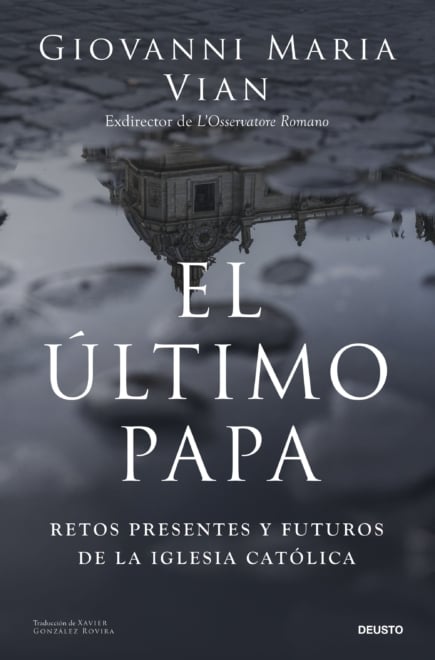
Extracto de El último papa: Retos presentes y futuros de la Iglesia católica, publicado en español por Ediciones Deusto.
Giovanni Maria Vian ha vivido y trabajado siempre en el Vaticano. Nació en Roma en 1952. Hijo del secretario de la Biblioteca Apostólica Vaticana, fue director de L’Osservatore Romano, el periódico de la Santa Sede, entre 2007 y 2018. Ha trabajado también en el Archivo Secreto Vaticano y ha sido bibliotecario en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Su producción ensayística abarca varias decenas de libros sobre la historia del papado y la Iglesia.
Te puede interesar
Lo más visto




