En las cuadras de la Guardia Civil está estabulado un caballo llamado El Rayo del Líder. Es un macho de raza árabe que, por su baja estatura, no pudo incorporarse de forma regular al escuadrón de caballería de la Benemérita. Llegó allí en vuelo oficial desde Libia como un regalo para el expresidente José María Aznar, de parte del entonces "Hermano Líder y Guía de la Revolución", Muamar Gadafi. No es el único regalo inútil que el dictador libio hizo a las autoridades españolas: durante su viaje oficial de 2007, montó una jaima en los jardines del Palacio de El Pardo y la dejó de obsequio para el jefe del Estado. Tengo curiosidad por saber qué pasó con ese objeto; imagino que estará cogiendo polvo o pudriéndose en algún almacén de Patrimonio Nacional.
Era la época en que Gadafi dejó de ser un apestado en Occidente gracias a gestos como: la entrega de los "autores" del atentado contra el avión de Pan Am sobre la ciudad escocesa de Lockerbie en 1988, el pago de millonarias indemnizaciones a las familias de las víctimas o calificar como terrorismo a los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono de 2001. Pero, en su reinserción pesó, sobre todo, el interés que tenían empresas y gobiernos extranjeros en la explotación del lago de petróleo sobre el que flota ese país.
Ya no era el Perro Loco que, con menos de 30 años, se hizo con el poder mientras estrechaba relaciones con la Unión Soviética y otros países "revolucionarios", al tiempo que ofrecía entrenamiento, armas o dinero a grupos que buscaban hacerse con el poder mediante la violencia. Entre las beneficiadas del mecenazgo revolucionario de Gadafi estuvo ETA, algo que —imagino— no importó a los presidentes del Gobierno de España cuando se reunieron con él buscando estrechar relaciones económicas a través de la construcción de infraestructuras, la venta de armas o favorecer las operaciones de Repsol —entonces aún Repsol‑YPF— en ese país.
Quién diría que, solo cuatro años después del besamanos de los mandamases de medio IBEX 35 en la jaima instalada en El Pardo, los aviones de la OTAN, en "misión humanitaria", bombardearían Libia al amparo de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, supuestamente, buscaba proteger a la población civil de un tirano que reprimió con extrema dureza las protestas que allí se dieron en el ciclo de acción colectiva conocido como Primavera Árabe. Ese activismo social tensionó la situación interna de un país en el que ya había grupos armados y tribus que controlaban territorios y retaban militarmente la autoridad del "Hermano Líder".
Casi quince años después del linchamiento de Gadafi, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España define la situación actual de ese rico país petrolero de la siguiente manera: "A pesar de los esfuerzos realizados, la situación de seguridad en Libia sigue siendo inestable y volátil, debido a la proliferación de armas, a la presencia de fuerzas y combatientes extranjeros en gran parte del territorio, y a las dificultades para la desmovilización y reinserción de las milicias y fuerzas de seguridad que lucharon durante la revolución de 2011, que se mantienen activas".
Estos días se ha recordado mucho a Libia a propósito de la posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. He de confesar —y confieso— que algo de rousseauniano me queda y pensé que el anuncio del presidente Donald Trump de enviar la flota naval del Comando Sur para controlar el narcotráfico sería otro de sus prontos. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos me ha devuelto a los brazos de Hobbes, de donde nunca debí salir, al ver que la amenaza militar es muy seria. Hay una serie de hechos objetivos que sirven como termómetro de la situación y van más allá de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por EEUU en aguas internacionales, por ejemplo; el cambio de responsables de la misión —que pasó del Comando Sur a los Marines—, que provocó la renuncia del general al mando de los primeros, y, al mismo tiempo, la autorización a la CIA para realizar operaciones sobre el terreno.
En un principio se informó de que serían 4.500 los efectivos que participarían en la misión; no obstante, ahora se está hablando de entre 6.000 y 10.000 militares, siendo esta última cifra la que parece estar más cerca de la realidad. Se trata de un operativo que cuesta millones de dólares y sería absurdo pensar que todo este dispendio se debe al control de una de las múltiples vías de tráfico de cocaína hacia EEUU. Cualquier persona medianamente informada sabe que hay cientos de rutas y que la que se está bloqueando con el operativo no es la más importante si se compara con la cantidad que puede viajar en un contenedor de plátanos, por ejemplo. Otro dato a tener en cuenta es que el radio de acción de los operativos se ha ampliado a la costa colombiana del océano Pacífico. Además, esta escalada no la hace Trump en solitario, como ocurre en otros conflictos: en este caso está bien acompañado por un activo Secretario de Estado Marco Rubio y por Richard Grenell, que funge como enviado especial para Venezuela.
También es importante el relato que se está construyendo para justificar la intervención. A lo de los "narcoterroristas" del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua —organizaciones que, según ellos, tendrían al presidente Nicolás Maduro como líder— se ha sumado un argumento que señala que desde Venezuela se exporta fentanilo a EEUU, hecho que casi todos los informes desmienten. Sin embargo, Trump aseguró que "al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto" si el submarino artesanal que volaron hubiera llegado a tierra. Sin duda se trata de una exageración y, si no me creen, les invito a ver la película ecuatoriana Sumergible, que muestra la realidad de esas embarcaciones.
Ahora bien, las preguntas sobre una potencial acción militar de EEUU son: cómo y para qué. Resulta evidente que el objetivo es acabar con el gobierno de Maduro, pero la mayoría de las opiniones especializadas descartan una operación de ocupación terrestre del país debido a sus características. Si para la invasión de Granada en 1983, una isla de 344 km² que ahora tiene 112.000 habitantes, se emplearon 7.300 soldados, ¿cuántos marines harían falta para controlar un país de 916.445 km² y 30 millones de habitantes? Por otro lado, el país tampoco depende de grandes instalaciones que se puedan atacar con el fin de crear conmoción interna y forzar la salida del gobierno. Por eso se presume que la acción militar que emprendan los estadounidenses buscará la complicidad de una facción de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que dé un golpe de Estado contra el gobierno autoritario de Nicolás Maduro e inicie una potencial transición.
Al igual que pasó en Libia, la hipotética salida de Maduro no será el fin del problema, sino el inicio de otros"
Pero, al igual que pasó en Libia, la hipotética salida de Maduro no será el fin del problema, sino el inicio de otros. Más allá de la dificultad de volver a levantar un país quebrado que ha perdido la mayor parte de sus recursos humanos e infraestructura, el principal escollo vendrá al intentar recuperar los territorios controlados por el ELN, las organizaciones criminales que controlan la explotación de minerales del Arco Minero, las disidencias de las FARC u otras organizaciones armadas de origen colombiano asentadas en Venezuela, que han aprovechado la complicidad de las autoridades y la debilidad del Estado venezolano. Es posible que en esos territorios se creen de facto Estados controlados por esas organizaciones criminales, al igual que ocurre aún en Libia. En la actualidad, en Venezuela hay auténticos ejércitos con mucha experiencia militar adquirida en la guerra interna colombiana, a los que, ni siquiera el Ejército de su país vecino —con seguridad el más experimentado de la región— ha logrado vencer y recuperar zonas que controlan como la del Putumayo.
Observado lo ocurrido al sur del Mediterráneo, cabe también pensar en la desestabilización regional que podría generar la intervención en Venezuela. Si, a consecuencia de la operación militar, se forman de facto esos micronarcoestados, en lugar de controlar la producción de cocaína o minerales, se la estimularía y las vías de salida no serían solo por Venezuela, sino por toda la región. Sin duda, el país más afectado sería Colombia. En este momento ya hay un enfrentamiento abierto entre Petro y Trump, pero la cuestión va más allá del cruce verbal: EEUU ha cortado líneas con Colombia bajo la acusación de no tener una política firme en contra de las drogas. Y las cosas pueden ir a peor. No hay que olvidar que EEUU tiene siete bases militares en Colombia. ¿Qué función cumplirían estas en una potencial intervención en Venezuela? A esas se sumaría la base militar norteamericana que el presidente de Ecuador quiere instalar en la isla Baltra, en las Galápagos, un lugar alejado de las rutas habituales de las drogas —que es lo que supuestamente se quiere controlar—, pero que resulta muy funcional para controlar la flota china de pesca y la comercial que va al canal de Panamá.
Como se puede ver, el escenario es complejo y la probabilidad de que las cosas empeoren para la región —y no solo para Venezuela— es muy grande. Esperemos que la sensatez impere.
Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en El Independiente.
Te puede interesar
2 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto













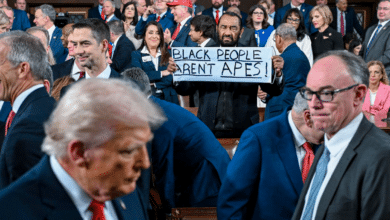
hace 4 meses
Me quedo con otra cosa…
Si en Colombia los EEUU tienen siete bases y al Sr pacificador (para mí es bastante ton to) no le tiembla el pulso… No creo que le tiemble el pulso, no sé de qué manera, con un pais en el que tiene Dos, no cumple con sus compromisos y le va advirtiendo cada quince días.
hace 4 meses
Pues más de uno va a manchar los calzoncillos por lo que pueda salir…………….
ZP, Bono, Sánchez, Iglesias, Monedero, Errejón, etc.