Se dice de él que era un hombre robusto, pero de corta estatura. Su hablar, más propio de un campesino que de un militar, imponía respeto sin necesidad de exigirlo: en su persona se veía la encarnación misma de la guerra de guerrillas. Entre los pliegues de su carácter se entremezclaban la rudeza del campo con la clarividencia del estratega. La llaneza del vecino con la fiereza del caudillo. Nació de la tierra, pero murió como un mártir. Benito Pérez Galdós dedicó uno de sus Episodios Nacionales a su figura. Porque la de Juan Martín Díez, alias el Empecinado, fue una vida de novela.
No parecía estar destinado a la posteridad. Labrador en su juventud y soldado raso en su primera madurez, la historia le reservaba un papel estelar en la invasión napoleónica. En 1808 tomó las armas con apenas un puñado de hombres y fundó la partida que pronto sería temida en toda Castilla. Dondequiera que los franceses trataran de avanzar, allí aparecería El Empecinado con sus guerrilleros, de entre las sombras. De dos hombres pasó a mandar tres mil. De campesino anónimo se transformó en símbolo nacional. Mencionarlo bastaba para poner los pelos de punta al enemigo. Acabada la guerra, defendió la Constitución de 1812 frente al absolutismo, y en el Trienio Liberal (1820-1823) fue rehabilitado como general. Luchaba por una España libre, pero en un país devorado por la traición y el despotismo, las victorias de ayer podían convertirse en la condena de mañana. La pregunta, entonces, no es tanto cómo vivió, sino cómo un héroe de guerra pudo terminar en la horca por orden de su propio rey.
El campesino que quiso ser soldado
Nació en Castrillo de Duero (Valladolid), el 2 de septiembre de 1775. Poco se sabe de su niñez: hijo de labradores ligeramente acomodados, Martín Díez soñaba con algo más que su temprano trabajo como cavador de viñas. Por eso, a la tierna edad de dieciséis años se escapó a Valladolid para enrolarse como soldado. Su padre le cazó escabulléndose y, con mano dura castellana, le hizo volver al domicilio. Muerto aquél, el joven volvió a las andadas.
Se enroló en el Regimiento de España y participó en la Guerra del Rosellón, que culminó con la Paz de Basilea y el reconocimiento de la República Francesa por parte de España. De estos años poco se sabe: Fernando VII se encargaría de que toda documentación de aquel entonces fuera destruida. Martín Díez no se doblegaba ante nada ni nadie, sólo ante su patria y su sentido de justicia. Luchaba por aquello que él consideraba justo. Era, entonces, un hombre de honor y, por eso mismo, no debió de ser fácil de entender o tratar.
Se casó en 1796 con una vecina de Fuentecén (Burgos), donde se ganó el apodo de Empecinado, como se les conocía a los oriundos de Castrillo. Allí vivió tranquilo, como labriego, pero pronto el ejército de Napoléon ocupó España, y Martín Díez no iba a quedarse de brazos cruzados.
El terror de Castilla
Se dice que la decisión la tomó a raíz de un hecho sucedido en su pueblo: una joven había sido violada por un soldado francés durante su paso por la localidad. Martín Díez decidió tomarse la justicia por su propia mano y asesinar al invasor. A partir de este suceso, organizó una partida de guerrilleros compuesta, en primera instancia, por amigos y miembros de su propia familia.
Aparecían, atacaban y se iban. Simple pero efectivo. Entre los franceses empezó a dejarse oír la leyenda negra de El Empecinado, aquel héroe español que, empezando en Burgos, asaltaba campos franceses con su guerrilla popular. Galdós recordaría, más adelante, que el caudillaje español ofrece "tres tipos": el guerrillero, el contrabandista y el ladrón de caminos. Martín Díez era los tres a la vez.
El grupo abandonó su zona de acción habitual para acercarse a Salamanca, Segovia y Cáceres. Para aquel entonces, ya había sido reconocido como combatiente por el general inglés Moore y recibido el reconocimiento de la Junta Central como “Comandante de la Partida de Descubridores de Castilla la Vieja”. Su sueldo era el mismo que el de un teniente de Caballería. Marchó, una vez más, a tierras helmánticas, llegando a irrumpir por sorpresa en la Salamanca ocupada por los franceses.
Para 1809, un año después de dar comienzo a su atípica vendetta, El Empecinado se encontraba ya al frente de 300 jinetes y 200 infantes. Mandaba a unidades diferenciadas, pero seguía cargando sable en mano al frente de ellas. Ahora bien, ya no dependía de sí mismo –aunque siempre haría lo que le venía en gana–, sino que había de seguir las normas impuestas por la Junta Central y el mando de los Ejércitos españoles. Combatió en Horche, en Yunquera y en Fontanar. Cuando, tras la batalla de Ocaña, La Alcarria se llenó de tropas francesas, Martín Díez cruzó el Tajo y se internó en la provincia de Cuenca, yendo y viniendo de un lado al otro del río para combatir, siempre, a los franceses.
De vuelta a las sombras
La fama de sus acciones incrementó el número de voluntarios que acudían a sus filas, obligándole a formar dos batallones de Infantería. Ante este éxito popular, el general Hugo dispuso de tres mil hombres a su cargo, y fue ascendido a coronel en agosto de 1810. Pero, pronto, su prestigio se desinfló.
Martín Díez dependía cada vez más de la Junta y no tanto de sí mismo. Muchos fieles vieron esto como un acto de traición, abandonándole al grito de "somos soldados de la Junta": ya no eran independientes. Sus tropas empezaron a ser derrotadas, capturadas y amordazadas. El Empecinado huía. Era, entonces, hora de volver a empezar.
Fue un renacer: Martín Díez volvía a ser El Empecinado. Ocupaba ciudades y rutas comerciales, oculto en la maleza, para atacar por sorpresa a los invasores. Pero toda historia se repite, y aquel glorioso soldado en la sombra volvió a hacerse cargo de un ejército. Tras la batalla de Vitoria, la V División del II Ejército, al frente de El Empecinado, se situó frente a Tortosa, bloqueando allí a su guarnición francesa desde el 21 de septiembre de 1813 al 19 de mayo en que, firmada la paz, salió camino de Francia.
Caudillo popular, enemigo del Rey
La guerra terminó, pero el final de El Empecinado acababa de comenzar. Liberal convencido, su entusiasmo por la Constitución de 1812 le hizo ser cabeza de turco de Fernando VII tras su regreso a España en 1814. El monarca repudiaba el liberalismo, rechazó la Constitución y restauró el absolutismo, comenzando una dura persecución hacia los afrancesados y liberales. Martín Díez hubo de retirarse a su ciudad natal, donde haría entregar una carta a Fernando VII pidiéndole que restaurase el orden constitucional y acabara con la represión antiliberal. Firmado: El Empecinado.
El Rey jamás perdonaría este ultraje. La inestabilidad política, unida a la intervención de los denominados Cien mil hijos de San Luis, hicieron que, en 1823, los absolutistas derrocasen al gobierno liberal. De nuevo al frente del Estado español, Fernando VII fue directo: El Empecinado había de ser perseguido y ejecutado sin consideración alguna.
Lo detuvieron en noviembre de 1823 en Olmos de Peñafiel. Pasó dos años en la cárcel de Nava de Roa (Burgos), enfrentándose a humillaciones constantes (se le llegó a meter en una jaula para ser exhibido, como un perro, en los días de mercado). Los años pasaron y, el 19 de agosto de 1825, El Empecinado fue llevado a la fuerza al patíbulo levantado en la Plaza de Roa. Fuentenebro lo había condenado a ser arrastrado, ahorcado y descuartizado, pero el Rey lo dejó en ahorcamiento simple. Llevado a lomos de un burro al que previamente le habían cortado las orejas para infamarle, Martín Díez se resistió hasta el último minuto, tratando de escapar incluso subido al cadalso. Pero de nada sirvió: aquel que había sido tan grande, fue ahorcado a los 50 años.
Galdós recordaría su figura en la novela Juan Martín El Empecinado, como parte de sus Episodios Nacionales. Tenía un propósito: "Enaltecer las hazañas de un guerrillero insigne que siempre se condujo movido por nobles impulsos, y fue desinteresado, generoso, leal, y no tuvo parentela moral con facciosos, ni matuteros, ni rufianes, aunque sin quererlo, y con fin muy laudable, cual era el limpiar a España de franceses, enseñó a aquellos el oficio". Terminó por hacerlo eterno.
Te puede interesar
1 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto

![Treinta años de 'Empire Records': cómo un desastre adolescente acabó siendo un [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/09/empire-records-60-350x365.jpg)

![La burbuja del café de especialidad: "Parece que hay más café que [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/09/cafe-2-350x365.jpg)
![De Londres a Nueva York y viceversa: 50 años de la ruidosa [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/09/ramones-cbgb-350x365.png)
![De la Guerra Civil al Che Guevara: un siglo de historia en [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/09/937bc3d77123fbffa5a5801b11889d400e333f1bw-350x365.jpg)
![Lady Gaga, Ariana Grande y un ejército de 'drag queens': así fueron [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/09/d8371163d159328b995486452909e11da9cfc986w-1-350x365.jpg)
![María Pombo contra los 'talibanes' de la lectura: "Sólo los prepotentes piensan [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/09/maria-pombo-biblioteca-triity-colllege-350x365.jpg)
![Ni vírgenes, ni santos: desmontando a los Warren, la pareja más 'fantasma' [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/09/warren-90s-350x365.png)
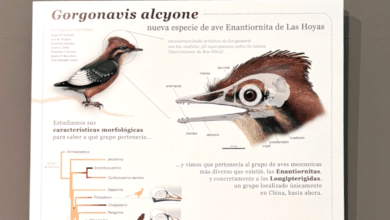



hace 6 meses
Lo peor de la historia de España, Fernando VII.