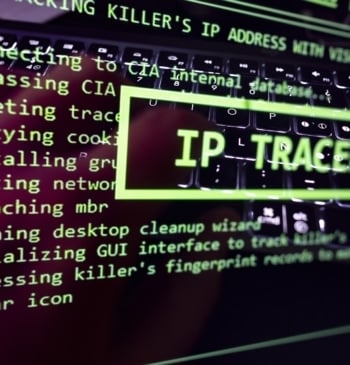Cuando escucho a un gobernante culpar del resultado de su gestión a las leyes, se me encienden las alarmas. Pero cuando veo que éste finalmente se hace un traje legal a la medida, no me cabe duda de que está incubando el virus del autoritarismo y que, como cualquier otra enfermedad, se desarrollará dependiendo de la fuerza de los anticuerpos y de los factores medioambientales. Más allá de las quejas por la falta de apoyo del parlamento a sus propuestas, de las observaciones de los órganos constitucionales y de los límites que establece el derecho público y constitucional, más allá incluso de viejas leyes mal hechas, a esos gobernantes lo que en el fondo les estorba es que se acote su poder. Porque las leyes y la división de poderes son mecanismos de control cuyo fin último es evitar que quien gobierna aproveche su posición y acumule poder, o que tome decisiones arbitrarias por encima de las reglas fundamentales de convivencia y gestión del poder que se dio una sociedad y se recogieron en textos que cumplieron todos los procedimientos y garantías requeridas para ser aprobados.
De entre las definiciones de Estado de derecho, la que más me gusta es aquella que lo caracteriza como el orden jurídico y político en el que ninguna persona está por encima de la ley. No es únicamente un supuesto teórico o abstracto de igualdad entre todos y de supremacía de la norma, sino la condición para que, efectivamente, el conjunto de instituciones que forman el Estado —no solo las jurisdiccionales— traten por igual a toda la ciudadanía y sean lo suficientemente fuertes como para resistir las presiones que reciben para otorgar privilegios. Como resulta evidente, el Estado de Derecho es una de las bases de la democracia, y si el primero falla, la segunda también.
No todos los países tienen Estado de derecho o algo que se le parezca; donde lo hay, los gobernantes o grupos de interés siempre intentarán torcer la ley a su favor. La gran diferencia está en que en algunos países o regiones es más fácil hacerlo. Esta debilidad es manifiesta en ciertos países latinoamericanos y juega en contra del proceso de consolidación de sus democracias, tal como explicaré a continuación al revisar algunos intentos de los gobiernos por romper los límites que les marca el Estado de derecho, que acaban por convertirse en crisis sistémicas o por desembocar en gobiernos autoritarios.
Comencemos con el ejemplo de Bolivia. Desde la aprobación de la Constitución de 2009, el asunto de la reelección presidencial se movió en una tensión constante entre la normativa constitucional, las decisiones judiciales y la dinámica política marcada por el liderazgo de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). En un principio, esa Constitución estableció la posibilidad de una sola reelección continua. Sin embargo, el primer mandato de Evo Morales (2006-2009) no fue contabilizado, lo que le permitió postularse en 2009 y nuevamente en 2014, tras un fallo del Tribunal Constitucional que consideró ese periodo como el “primero” bajo la nueva Constitución.
En 2016, un referéndum rechazó la ampliación de la reelección a tres mandatos consecutivos, pero en 2017 el Tribunal Constitucional habilitó a Morales a postularse otra vez al considerar la reelección indefinida un “derecho humano”. Así, en 2019, Morales compitió en unas elecciones que terminaron en un enfrentamiento social y altos niveles de conflictividad. Los sectores opositores acusaban al presidente de fraude electoral porque consideraban que su candidatura era ilegal y porque señalaron que se manipuló el sistema de conteo de votos. En medio de ese clima de violencia política, los militares “informaron al presidente que no le podían garantizar la seguridad” y Morales tuvo que salir del país aunque no había terminado su mandato. La línea de sucesión constitucional —presidencia, vicepresidencia, presidencia de Senado y presidencia de Diputados— quedó vacante por la renuncia de sus titulares, lo que aumentó la crisis institucional.
No todos los países tienen Estado de derecho o algo que se le parezca; donde lo hay, los gobernantes o grupos de interés siempre intentarán torcer la ley a su favor. La gran diferencia está en que en algunos países o regiones es más fácil hacerlo
La senadora Jeanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia de la Cámara Alta y, con ello, se autoproclamó presidenta interina el 12 de noviembre. Lo hizo sin quorum legislativo formal, bajo el argumento de que la sucesión era automática para garantizar la continuidad del Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional respaldó esta interpretación mediante un comunicado que convalidó su investidura. Luego fue juzgada por “golpe de Estado”, entre otras cosas, y sentenciada a 10 años de cárcel.
Aunque siempre estuvo clara la intención de los constituyentes de limitar la reelección presidencial, Evo Morales maniobró y sigue maniobrando con el fin de conseguir volver al poder. Tanto es así que esa posición creó conflicto dentro de su partido, tal y como se vio en el proceso previo a las elecciones de 2025. Por último, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que debilitó el sustento jurídico de aquella decisión. En la actualidad, el artículo 168 de la Constitución sigue vigente con el límite de una sola reelección continua, aunque su aplicación ha estado sujeta a interpretaciones controvertidas.
Mientras la reelección indefinida generó conflictividad en Bolivia, en países como Nicaragua o El Salvador, donde se ha transitado o se está transitando hacia modelos claramente autoritarios, se han tomado una serie de medidas para ampliar los límites de la reelección indefinida de sus gobernantes que contravienen lo que las constituciones señalaban. En esos países, aunque de facto ya no hay Estado de derecho, mantienen la fachada democrática a través de procesos electorales. En el caso de Nicaragua, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable la prohibición de la reelección porque violaba el derecho humano de ser elegido; mientras que el órgano salvadoreño señaló que el derecho del pueblo a elegir prevalece sobre la prohibición expresa.
Pero hay otros ejemplos de cómo, desde el gobierno, los dirigentes intentan ubicarse por encima de la norma para favorecer su posición. Por un asunto de actualidad, debo referirme a los múltiples amagos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de actuar al margen de la ley y, sobre todo, de querer acabar con los órganos de control. Durante su mandato ha intentado que se aprueben una serie de leyes o preguntas para ser sometidas a consulta popular; pero, en ambos casos y con razón, no se han aprobado, pues han sido observadas por no encajar en el orden constitucional o por errores procedimentales. El presidente ha reaccionado acusando directamente a la Corte Constitucional de no dejarle gobernar y de evitar que pueda adoptar medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Incluso, ha organizado marchas y protestas desde el gobierno frente a la sede del órgano de control, a la par que una campaña de ataque a los medios de comunicación que le ponen en evidencia. A mayores, ha recurrido a la propagación de “medias verdades” mediante las redes sociales.
Su última ocurrencia es tratar de hacer una nueva consulta popular que incluya la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo?” Esta pregunta, más allá de poner en evidencia la ignorancia o mala fe del equipo jurídico de la presidencia —pues pretende reducir la constitucionalidad a que el presidente pueda controlar una minoría de bloqueo—, muestra claramente su propósito de hacer las leyes como le dé la gana y cuánto le molestan los órganos de control del Estado de derecho. ¡A confesión de parte, relevo de prueba!
Te puede interesar
Lo más visto