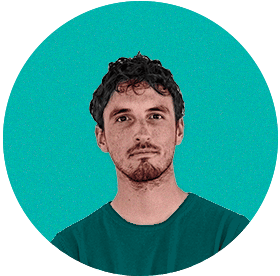El sábado fue un día espectacular en casi toda España, mucho más propicio para la terraza o el paseo que para el disturbio o la desazón. El sol quemanucas de las dos de la tarde merecía ser disfrutado en paz. Un partido del Real Madrid a esa hora siempre es un incordio, por cuanto puede devenir en indigesto, pero el prejuicio ante el rival y la complicidad entre Eden Hazard y Karim Benzema animaban a la caña y el berberecho. Sólo el realizador, con sus continuos cambios de plano hacia Vinicius Junior en la grada, mostraba cierto interés en construir un thriller.
Hay que proteger con decisión y compromiso democrático partidos como ese Real Madrid-Huesca, que permiten que la vida fluya y los espíritus reposen. Allí donde exista un camino para que la felicidad prospere a veces, no debe emerger el fútbol como un tapón. Creo sinceramente que lo ideal sería una Liga cuyas 38 jornadas se disputen en horario unificado, los domingos a las 9 de la noche. Una cosa es que te jodan la semana ahí, donde reina la tristeza por defecto, y otra es que te la descarrilen un sábado a las cuatro de la tarde, lo cual no es de recibo.
La Superliga, tan dañina e injusta deportivamente para el pequeño que no puede aspirar a ella, puede tener otro efecto: democratizar la derrota para el grande
Esa preocupación por la salud mental me lleva a estar muy en contra de la Superliga Europea. Un tema recurrente, pero que reactivó el martes pasado Josep Maria Bartomeu cuando anunció que había alistado al Barcelona a la cosa justo antes de dimitir. Dio la noticia mientras al Madrid le metían mano en Alemania, lo cual resume un poco la torpeza con la que se ha manejado en su mandato este aliado blanco en el Camp Nou. Una idea así no se puede lanzar mientras quien debe ser su principal arquitecto marcha último en un grupo con el Shakhtar Donetsk y el Borussia Monchengladbach. Sólo un suicida querría jugar todas las semanas contra el Bayern de Múnich, el Liverpool y el PSG.
Quienes defienden esta idea de una competición cerrada sólo para los grandes siempre remiten a la NBA y la Euroliga como espejos en los que mirarse. Lo cual es sorprendente. Hay pocas competiciones en el mundo con más partidos intrascendentes por temporada que la NBA. Y no existe un ecosistema deportivo más tóxico y con más problemas estructurales que el baloncesto europeo.
El ejemplo de la Euroliga también demuestra que acumular duelos entre rivales históricos o grandes equipos cada semana, lejos de generar un producto irresistible, puede terminar por vulgarizarlos. Eso es especialmente peligroso en un contexto pandémico de futuro incierto, en el que no hay espectadores en los estadios, el fútbol es inevitablemente más aburrido y está por ver el impacto económico sobre los contratos televisivos de comerciar con un producto objetivamente peor.
Quizá el baloncesto no tuvo más remedio, golpeado por burbujas estalladas y atrapado en competiciones europeas y nacionales que se degradaban prácticamente al mismo nivel, agarradas al clavo cada vez más ardiendo de secciones deficitarias de clubes multideportivos. Alguna había que salvar. Las competiciones europeas son hoy mejores que hace diez años. Pero las ligas nacionales son cada vez más irrelevantes en todo el continente, empezando por España. El fútbol no está ahí. Y parece absurdo que sean precisamente los clubes de la Premier League quienes impulsen el invento.
El tema mental no es menor, y dudo que todos los clubes midan bien sus fuerzas antes de salir a la aventura. El aficionado del equipo grande no está acostumbrado a perder, o está acostumbrado a hacerlo en fases avanzadas, en duelos importantes y señalados, o ya ha construido e incorporado a su marketing su propia manera de ser vencido.
La Superliga, tan dañina e injusta deportivamente para el pequeño que no puede aspirar a ella, puede tener otro efecto: democratizar la derrota para el grande. Si además el objetivo es que todo esto se acabe haciendo los sábados y domingos, la amenaza es clara. Cuidado con fastidiar más fines de semana de los debidos, que no va a estar el mundo para ir acumulando disgustos.
Te puede interesar
-
El último escándalo en Marruecos: cinco jugadores de balonmano se fugan durante un torneo en Polonia
-
El mundo del fútbol reacciona ante la trágica pérdida de Diogo Jota
-
Mueren el futbolista Diogo Jota y su hermano en un accidente de tráfico en Zamora
-
Vuelta Madrid Sub-23: 22 Equipos Competirán del 8 al 12 de Julio
Lo más visto