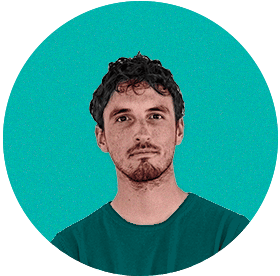Estar contra la dictadura de lo igual implica estar en contra del fútbol moderno. Lo raro no es que el Osasuna-Real Madrid se jugase con nieve y hielo, lo antinatural es lo que sucedió la jornada anterior, cuando el Alavés-Atlético y el Las Palmas-Espanyol parecían el mismo partido, con el mismo césped, aunque una ciudad estuviera en plena nevada unas horas antes y, la otra, a 25 grados. Lo de El Sadar fue un partido menos manipulado, más fiel a la realidad y más eco-friendly, aunque terminase siendo un bodrio.
Contra lo que defendió Zidane, a la infame factura del partido ayudó que el césped no estaba lo suficientemente mal. Hace una semana, el Logroñés y el Mirandés jugaron un partido memorable en Las Gaunas, con césped recién estrenado y arruinado por otra nevada de aúpa. El campo era un barrizal, la pelota no corría o provocaba un géiser en cada bote, y cuando un futbolista iba al suelo a una segada, se levantaba con barro hasta en las pestañas después de resbalar 25 metros, como un madrileño con tabla de snow por la Cuesta de Moyano.
Contra lo que defendió Zidane, a la infame factura del partido ayudó que el césped no estaba lo suficientemente mal
En Pamplona no hubo ni fútbol moderno ni épica prehistórica. No hubo nada, más que un incordio innecesario para los millones de aficionados que apuraron las travesías alpinas por sus ciudades para llegar a tiempo de ver el adefesio. Los jugadores intentaban tocar en las zonas más limpias, que además eran las más lejanas a las áreas, como si los esforzados operarios navarros que pusieron el campo a punto hubieran construido escudos magnéticos para asegurar el empate a cero. Quizás lo hicieran los futbolistas para que el espectador pudiese distinguir la infame pelota amarilla con la que se disputó el partido, ahora que nos han robado hasta el balón naranja de toda la vida.
El Madrid ni supo ni quiso buscar soluciones a la trampa y cayó en el viejo cepo de cubrirse la cabeza destapándose los pies. Sacar a rematadores tras mandar al banquillo a los centradores es una costumbre clásica pero indescifrable entre entrenadores, contraria a toda evidencia empírica, y que representa uno de los pocos reductos anticientíficos consentidos en el mundo actual. Por no hablar de lo de quitar a Modric.
Más allá de eso, Zidane tiene razón: el partido nunca debió jugarse. Y es patético que el Real Madrid tuviese que despegar de Barajas el viernes por la noche, en mitad del peor temporal que se recuerda en la capital y ya con el aeropuerto virtualmente cerrado, como un superhéroe que salta rompiendo las ventanas de un edificio a punto de explotar. No había ninguna necesidad, el club debía haberse negado a volar en esas condiciones y haber mandado a los jugadores en trineo a pasar la noche en Valdebebas. Viajar sólo le convirtió en parte del problema. Una vez en Pamplona, ya no había nada sobre lo que discutir.
Lo que se vivió en todas las categorías del fútbol español durante el fin de semana fue de todo menos ejemplarizante. Mientras las autoridades imploraban a no salir de casa, a evitar viajes y a extremar la prudencia, con carreteras, trenes y aeropuertos colapsados, la improvisación acumulaba equipos abandonados en la nieve, plantillas obligadas a viajar por carreteras heladas y clubes sin poder regresar a casa.
El juego es una cosa, y lo que pasa fuera del juego es otra. El fútbol moderno también es vivir en la irrealidad de que merece la pena arriesgar lo más mínimo para que un puñado de supuestos hinchas asiáticos y virtuales puedan ver una ruleta de Isco en El Sadar, el día D y a la hora H, inaplazable como una operación a corazón abierto. Es ridículo.
Te puede interesar
Lo más visto