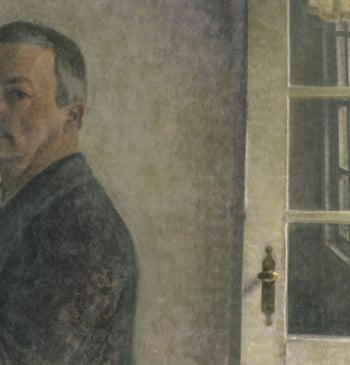Treinta años después de su muerte, el nombre de Elena Quiroga sigue resonando más en las notas al pie que en las páginas centrales de la historia de la literatura española. Es una injusticia notable. Quiroga fue ganadora del Premio Nadal en 1950 con Viento del norte, autora de una de las obras narrativas más originales y versátiles del siglo XX español, y segunda mujer en entrar en la Real Academia Española, tras Carmen Conde. Sin embargo, la memoria literaria la ha dejado en un lugar secundario, como si su ambición artística hubiera quedado descolocada entre el realismo social de los 50 y la renovación narrativa que se generalizaría una década más tarde. Ni siquiera la reciente revalorización de las voces literarias femeninas han podido deshacer este aparente maleficio.
Quiroga nació en Santander en 1921, hija del conde de San Martín de Quiroga, pero fue Galicia, la tierra de su infancia y de sus veranos en Nigrán, el espacio vital y literario que marcó su obra. Su orfandad temprana, que la llevó a criarse entre abuelas, internados y traslados familiares, explica en parte que encontrara refugio en la lectura. De formación autodidacta, a fuerza de disciplina diaria de escritura y de una cultura absorbida en bibliotecas familiares, esto la separó de las camarillas literarias donde se fraguaron las amistades y relaciones que se proyectarán en la nómina de la Generación del 50. Frente a las tertulias y círculos madrileños, ella prefirió la intimidad de su pazo y las largas jornadas de trabajo solitario.
Una aparición fulgurante
Su irrupción en el panorama literario fue ambivalente. La soledad sonora (1949) la dio a conocer en los círculos culturales de La Coruña y le permitió empezar a construir su carrera, pero con el tiempo Quiroga misma llegó a desautorizarla: consideraba que esa primera novela no reflejaba con fidelidad su voz ni la madurez de su propuesta narrativa, una tensión que marcaría toda su obra posterior entre reconocimiento público y exigencia personal. En 1950 Viento del norte la consagró con el Premio Nadal –fue la segunda mujer en conseguirlo tras Carmen Laforet con Nada– y, poco después, con una adaptación cinematográfica. La historia de Marcela, la joven criada que trastoca las jerarquías sociales de un pazo gallego, parecía anacrónica frente a las urgencias del realismo social, pero el tiempo ha revelado la fuerza de su simbolismo: un drama sobre la libertad, el deseo y el peso de las estructuras tradicionales. Como recordaba Álvaro Acebes en una excelente semblanza en El Cuaderno, esa novela se adelantó al propio Delibes en su forma de abordar, con crudeza y modernidad, el choque entre la vida íntima y los corsés sociales.
Lo decisivo llegó en la década siguiente, cuando Quiroga se convirtió en pionera de la experimentación narrativa en España. En La sangre (1952) un roble centenario narra el destino de una familia gallega; en Algo pasa en la calle (1954) introdujo juegos de perspectivas y el monólogo interior para retratar la fractura de un matrimonio; en La enferma (1955) cruzó planos temporales simultáneos con una audacia que anticipaba técnicas posteriores. Su narrativa, sin embargo, se mantuvo independiente de escuelas y tendencias, lo que le restó visibilidad en una época en la que el canon se construía también en los cafés y en las editoriales de moda.
Académica 'contra' Juan Benet
Con Tristura (1960), galardonada con el Premio Nacional de la Crítica, inauguró una trilogía que completó con Escribo tu nombre (1965) y que nunca llegó a cerrar. En esas obras, más íntimas, se consolidaba su mirada sobre la infancia, la religión y la memoria, con un lirismo de gran intensidad. Al mismo tiempo, retomó la experimentación con Presente profundo (1973), ya cuando otros escritores de su generación se acomodaban a estilos consolidados.
El reconocimiento institucional llegó en 1984, cuando ingresó en la RAE para ocupar el sillón a, convirtiéndose en la segunda mujer académica. Aquel ingreso tuvo además un aire de revancha silenciosa: competía con Juan Benet, favorito en las quinielas, que tras perder los votos necesarios no volvió a presentarse. En su discurso, titulado Presencia y ausencia de Álvaro Cunqueiro, rendía homenaje a otro gallego que, como ella, había hecho de la literatura un territorio de fabulación y riesgo.

Quienes la conocieron recuerdan a una mujer culta y reservada, más pendiente de la exigencia literaria que de la proyección pública. "Era exigente con su escritura y tierna y afable con todos", evocaba hace unos años su sobrino y heredero Carlos Sánchez de Boado en la revista Vanity Fair. Quiroga prefería el recogimiento del pazo de Nigrán al bullicio de Madrid, y rehuía la autopromoción en una época en que la visibilidad empezaba a ser determinante. Esa distancia voluntaria explica también su olvido posterior: apenas daba entrevistas, no cultivaba relaciones públicas y confiaba en que fueran sus libros y no los favores ni los contactos los que hablaran por ella.
Murió en La Coruña en 1995, con 73 años. Desde entonces, su obra ha caído en un relativo silencio editorial, hasta que pequeñas editoriales como Bamba empezaron a rescatar títulos como Tristura o Viento del norte. En el mapa de la Generación del 50, marcada por nombres como Aldecoa, Ferlosio, Martín Gaite o los Goytisolo, la figura de Elena Quiroga quedó desplazada a la periferia. No por falta de talento, sino por un sistema literario que, en palabras de Rafael Reig, también es una "historia de la lucha de clases" en la que cuentan el poder, la jerarquía y la mercadotecnia.
Hoy, tres décadas después de su muerte, la obra de Elena Quiroga pide una relectura. No como una rareza, sino como parte esencial de la narrativa española del siglo XX. La autora que hablaba a través de un árbol, que se atrevió a contar un divorcio en pleno franquismo y que escribió con una libertad obstinada merece regresar al centro de la conversación literaria, por menguada que esté.
Te puede interesar
Lo más visto


![Ni genovés ni portugués: los "hechos probados" que sugieren que Colón nació [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/colon-mallorquin-350x365.jpg)
![La 'hamburguesa de la resaca' de Shia LaBeouf tras ser detenido en [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/shia-labeouf-350x365.png)

![De la Transición al 11-M: el Reina Sofía reordena en clave política [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/reina-sofia-segade-urtasun-350x365.jpg)
![La directora de la Berlinale estalla contra la politización del festival: “No [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2026/02/berlinale-politica-tricia-tuttle-michelle-yeoh-350x365.png)