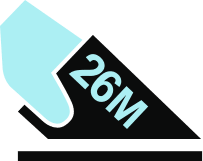Susana carga, como una Virgen dolorosa, con su grandeza milagrosa de percha cubierta por sucesivos mantos y sembrados de estrellas. Carga con sus puñales de costurerito, con su corazón con portezuelas, con sus lágrimas de sudor de perla o lámpara de corte. Carga con su gente que la encorva como el peso de un hijo muerto a lanzadas, carga con el peso de toda Andalucía como un orbe o un cubo temblón en la cabeza, así como una reina bajita con demasiada corona. Susana es una gran y lenta carroza de culto y herrería. Es un espectáculo verla entrar, salir, moverse, mecerse, hacer tintinear sus campanillas, sus herretes, su dignidad y su indignación haciendo como un oleaje de flores y respiraciones. En la danza de pagoda que es ella misma, sobre el altar hilado de su regazo, dispone, como un maquillador o un cirujano, sus instrumentos, sus cuchillas, sus espejitos, sus propias heridas o vendas que uno ve ponerse y quitarse como en el espectáculo de un faquir. Todo mientras una marejada de pobres, bienaventuranzas, agravios, orgullos y sándalo marean la estancia.
En la comisión de investigación del Senado sobre financiación de los partidos vieron una aparición cuando ya no hay apariciones, cuando ya nadie puede entender las apariciones. La última aparición es Susana. Susana, moviéndose entre aleluyas que le retumban dentro, contesta como los profetas, con parábolas, o señalando el pecado en los vientres del de enfrente, o recordando la fe verdadera de los pobrecitos, los que rezan aún a una llamita de aceite y perejil, como si estuvieran a punto de comerse a sus propios santos.
Susana contesta como los profetas, con parábolas, o señalando el pecado en los vientres del de en frente
A Susana, que se desliza entre velas y sólo ve tras ellas, como las plañideras o los príncipes de la Iglesia, le pusieron por delante una larga fila de enchufados, empezando por su marido o su cuñada. Y más listas de recomendados para una empresa subvencionada por la Junta, donde a cada nombre se le había añadido el código del padrino del PSOE que quería colocarlo. También había una infiel, que no llevaba padrino, sino una anotación de “facha” al lado, y que, claro, no se colocó. Susana, como bajo una nevada de Dickens, se limitó a recordar sus orígenes humildes, a su padre fontanero municipal que parecía pasar ese frío municipal también de los serenos, más que la comodidad de una nómina; y también su barrio y su casa de siempre, su marido mileurista, su cuñada u otra arrastrando un carrito de reciclaje de aceite, como aquel perro de Flandes con el que llorábamos de pequeños; y proclamaba su honradez, su propia santidad, porque ella se miraba al espejo y el espejo se lo decía, que era honrada, y los andaluces (sí, los andaluces, así, en general, como si se refiriera a unos alquilados suyos) la miran a los ojos y también ven esa santidad con pureza y temblor de llama.
Susana, que llegó nombrada por Griñán, tras la espantada de Griñán, acosado por los ERE, siendo ella ya consejera de la Junta, pero que decía sentirse ajena a aquellos escándalos, tranquila y como si todo aquello se hubiera ido en la mudanza y no se hubiera quedado allí bajo su alfombra, como un muerto de Fu Manchú, que es donde sigue estando. Pero ella se sentía dolida, insultada, con su carroza apedreada, con su honra balconera en entredicho, y defendía esa honra llevándose la mano al pecho, como un cruzado; y atacaba recordando a otros que llevaban un Jaguar, no un carrito con aceite quemado. Luis Aznar, el senador del PP, le dijo a Susana que se estaba retratando, y ella parecía no entender cómo podía perjudicarle aparecer como un autorretrato de Rubens (si Rubens fueran sus mismos angelotes o madonas con corderito o su martirio de San Andrés, todo a la vez). Y aquella larga lista de enchufados, de empresas subvencionadas que venían con cola de sobrinos y colocados; aquellos papeles pedidos por la justicia y traspapelados en la Junta, aquellos ERE que parecía que habían urdido los romanos, no los padres políticos de Susana; todo aquello se iba acumulando al lado de aquel muerto de Fu Manchú mientras ella esparcía el incienso de sus manos, el látigo de su mirada, el evangélico látigo socialista, y la falsa compasión ante la derecha desquiciada que la había llevado a aquel martirio de Santa Lucía, por no salir del algodonoso Rubens.
Ahí la vimos, en el Senado, como un San Pancracio sin perejil caído en una taza o convertido en abrebotellas, porque ahí no sirve su magia verde
Susana, que hasta en la España de peineta parece una ceremonia ortodoxa, una religión de barbas flamígeras y cantos glagolíticos, nos ofreció en el Senado todo un choque de culturas. No ya entre una cultura andaluza y otra mesetaria, aunque Susana utilizara ese abanico de ofendida cuando hablaron de su “gracejo” (más ofendía el laísmo del senador del PP, que sonaba como a Masiel de juerga). No, es la cultura política del socialismo andaluz y, más, del susanismo. Una cultura política que aún habla como un papa del Palmar de Troya, que se comporta como una Virgen de copa de árbol o de mesilla de noche. Esa política santera, de madre bruja, que te saca sus conjuros de castañera, sus pobres de calcetín, sus pesebres de palomas, y niega el negocio de toda una tierra convertida en un partido, en una sigla, en una Iglesia.
Susana, de barrio obrero, emperatriz mendiga, santa de borriquito, pero jefa como del tesoro de Salomón. Esa humildad orgullosa, siempre tan orgullosa en Susana, como de santo siempre tentado. Esa virtud estofada en túnicas y barbilla muy levantada, como señores de la simonía. La carroza que es Susana, de Virgen con cestillo, de oro de chocolate, de perfumada inmodestia. Ahí la vimos, en el Senado, como un Cristo sin parihuela, como un San Pancracio sin perejil caído en una taza o convertido en abrebotellas, porque ahí no sirve su magia verde. Ahora sabemos que nunca hubiera triunfado en España. Su sitio, ese populismo suyo de despaciosa diosa lavandera, de maternidad rumiante o marsupial, lo han ocupado otros populismos de la velocidad, el fogonazo y la estampida. Aún parecía Susana una reina de otro tiempo, una goyesca infanzona perdiguera que carga, como los toreros, con su capilla plegable, y que se aparecía ahí, como la tatarabuela, o un niño muerto de Dickens, o una Dolorosa de cuevilla.
Te puede interesar
Lo más visto