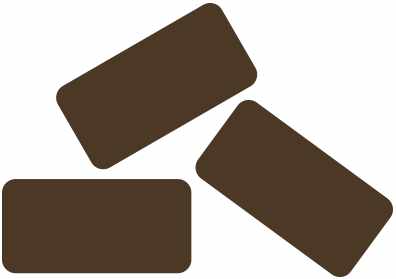La noticia le cogió por sorpresa. Como a todos. De hecho, ese 9 de noviembre de 1989 iniciaba una visita histórica a Polonia, que debía extenderse varios días. Pero el canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl, reaccionó con rapidez y sólo un día después se encontraba en Berlín, dando una rueda de prensa junto al alcalde del lado oeste de la ciudad, Walter Momper.
Fue entonces cuando, con sorprendente decisión, Kohl avivó un sueño que parecía adormecido entre la sociedad germana: "Quiero deciros a todos y cada uno de vosotros de la República Democrática Alemana: no estáis solos. Estamos a vuestro lado. Somos y seremos una nación, estamos hechos para estar juntos", afirmó.
Los llamamientos en pos de la unión de las dos Alemanias habían sido una constante cuando cuatro décadas antes se levantó una frontera impermeable y lacerante entre ambos lados del país, reflejada mejor que nada -a partir de 1961- por aquel oprobioso Muro de Berlín que ahora empezaba a caer.
Pero las cuatro décadas de separación, que habían abierto una profunda brecha entre aquellas dos mitades encuadradas en lo que venían a ser dos mundos diferentes -cada una asociada a uno de los bloques contendientes en la Guerra Fría-, hacían que la idea de la reunificación no fuera ya tan evidente.
Había dudas dentro del país, reflejadas por el propio Momper en las semanas posteriores, cuando afirmaba que, con toda seguridad, los alemanes del Este querrían seguir conservando su propio país. Pero también existían recelos entre los vecinos de los territorios alemanes, preocupados porque una Alemania unida pudiera convertirse en un elemento de distorsión del orden internacional.
El plan de Kohl de reunificar Alemania fue recibido con recelo por los gobiernos europeos
No les faltaban razones para temer aquella reivindicación de una Alemania unida. Al fin y cabo, ese proyecto había estado el origen de la práctica totalidad de las convulsiones que habían sacudido Europa -y con ella al mundo entero- durante el último siglo y medio. Había sido uno de los padres de la patria alemana, el canciller Otto von Bismarck, quien expresó con toda crudeza su convicción de que los grandes asuntos de la historia no se resolverían con discursos ni votaciones "sino con sangre y hierro". Y al proyecto de la unificación alemana no le había faltado ni lo uno ni lo otro.
Pero, más allá de las palabras, Bismarck era ante todo un hombre de acción, un inteligente estratega que supo aprovechar los distintos acontecimientos internos e internacionales para reorientar y culminar aquel pujante proyecto nacional para convertirlo en una construcción asumible en aquella Europa obsesionada con el equilibrio de poderes.
El de contar con una patria común era un deseo que se había ido extendiendo entre la sociedad germánica a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, desde que Napoleón Bonaparte, en sus acometidas por toda Europa, había dado la puntilla al decrépito Sacro Imperio Romano Germánico -que pasaría a representar un mitificado pasado en común- y azuzó un espíritu nacional que encontró sus primeras expresiones en el campo cultural, y que se reforzó con los desarrollos económicos, a medida que la unión aduanera (el Zollverein), en paralelo al desarrollo del ferrocarril, fueron evidenciando las ventajas de la cooperación entre los distintos Estados germánicos.
Aquel espíritu, minoritario al principio, pero que poco a poco se fue extendiendo entre amplias masas de la población, tuvo abruptas manifestaciones en episodios como la Revolución de 1848, que sirvieron también para poner de manifiesto la escasa solidez de un movimiento en el que se aunaban proyectos excluyentes (el de la Gran Alemania o la Pequeña Alemania), sensibilidades distintas (entre burgueses moderados y sectores más radicales), y que se mostraba inerme ante la oposición de la nobleza y los príncipes germánicos, que controlaban los resortes del poder y la fuerza. Por un momento pareció que el fracaso de la Revolución era también el de la idea de la nación germánica.
Hubo que esperar, por tanto, a la aparición de la figura de Bismarck para que el sueño del Estado alemán cobrara un nuevo brío. "En Bismarck catalizarán todos los sueños de una unidad que Alemania alentaba desde hacía siglos", indica el profesor Luis Eugenio Togores, quien explica que el político prusiano, ascendido al puesto de primer ministro del reino en 1862, “fue un estadista que llevó a la práctica una aspiración nacional, comprendió y fomento una nueva forma de hacer política, Realpolitik, siendo fiel a las razones de Estado como motivo último e imparable de sus actuaciones".
Bismarck entendió que la situación internacional abría una oportunidad histórica al proyecto de unión
Bismarck comprendió que la coyuntura internacional, marcada por las persistentes rencillas entre Reino Unido y Rusia tras la Guerra de Crimea (1853-1856), "había abierto una ventana en la historia: una potencia centroeuropea -dirigida por una mano decidida y consciente de sus propósitos- tenía ahora un margen de acción mucho mayor del que había tenido antes y del que volvería a tener después", explica Hagen Schulze en Breve historia de Alemania (Alianza Editorial, 2001).
Desde ese punto de partida, el posteriormente conocido como canciller de hierro, se fue valiendo de distintos episodios para llevar a cabo su objetivo, que no era otro que crear una Alemania unida bajo la hegemonía de la Prusia de Guillermo I.
Para ello, primero aprovechó el conflicto abierto con Dinamarca a causa de la posesión de los ducados de Holstein y Schleswig, para, en alianza con el ejército del Imperio Austriaco, imponerse a las fuerzas danesas en una breve y desigual campaña en 1864 y situar estos territorios bajo el dominio de las dos grandes potencias germánicas.

Poco después, sin embargo, la gestión de estos territorios ofrecería el pretexto para forzar una guerra con la propia Austria, cuya influencia sobre los Estados germánicos del sur permanecía como la principal barrera para la hegemonía de Prusia sobre una Alemania unificada.
La rotunda victoria de las fuerzas prusianas en la batalla de Sadowa en julio de 1866, gracias a la brillante dirección del general Helmuth von Moltke, marcaría el devenir de un conflicto que alejaría definitivamente a Austria del proyecto común germánico, y que permitiría a Guillermo I convertirse en rey de la Confederación Alemana del Norte, conformada por 21 estados germánicos, con Prusia a su frente.
Pero aún sería necesaria una tercera guerra, ésta contra Francia -desencadenada a raíz de los roces entre ambas potencias por la cuestión del nuevo rey de España-, y también ganada con sorprendente suficiencia, para lograr también que los Estados germánicos del Sur se sumaran al nuevo Imperio alemán. Pese a las resistencias iniciales, "el entusiasmo nacionalista de la población y de la opinión pública ejercieron tal presión sobre los gobiernos de los Estados del Sur de Alemania que los gabinetes consideraron que sólo había una salida posible: la unión -del tipo que fuera- con la Confederación de Alemania del Norte", comenta Schulze.
Las guerras contra Dinamarca, Austria y Francia favorecieron al proyecto imperial de Bismarck
En aquel conflicto con Francia, Bismarck había decidido a última hora anexionarse los territorios de Alsacia y Lorena, una acción que acabaría resultando fatídica para las relaciones internacionales en Europa a lo largo del siglo XX.
Pero entonces parecía una justa recompensa a los méritos prusianos en el campo de batalla. "Lo hemos logrado", exclamó con orgullo el emperador Guillermo I. Lo que el propio Bismarck había asegurado en 1868 que sería "una hazaña de grandes dimensiones" si se alcanzaba antes del final del siglo se había logrado tan sólo tres años después. "El sueño del Estado de todos los alemanes se había hecho realidad", observa Schulze.
Y aquella nueva potencia surgida en pleno centro de Europa se vería reforzada en sus primeros años de existencia por un desarrollo económico e industrial casi sin parangón. Y sin embargo, la sensación de que aquella era una obra inacabada seguiría marcando el rumbo del Segundo Reich alemán.
Inacabada porque, precisamente, el desarrollo industrial del país alimentaba las aspiraciones de hacer de Alemania una potencia con voz de mando en el escenario internacional.
"Tenemos que ser conscientes de que la unificación de Alemania fue una travesura juvenil que la nación cometió en atención a los viejos tiempos, y que, debido a su alto precio, habría sido mejor dejar a un lado, si ello hubiera supuesto la meta y no el punto de partida de una política alemana propia de una potencia mundial", alentaba en 1895 el sociólogo Max Weber, en su discurso de ingreso a la Universidad de Friburgo.
Durante las primeras décadas del Imperio, Bismarck había llevado a cabo una política de autolimitación, tendente a templar los temores de las potencias vecinas, que, en palabras del político inglés Benjamín Disraeli, veían la unificación alemana como la mayor revolución del siglo XIX, plagada de peligros. Por eso, el canciller germano, se entregó en política exterior a un "complicadísimo juego a cinco bandas" para que "una espada mantuviera a raya a la otra".
Una potencia en busca de espacio
Pero con Bismarck fuera del Gobierno y el ascenso al trono imperial de Guillermo II -un monarca que, con una concepción totalmente ahistórica se veía en la línea de sucesión de los emperadores medievales-, la política exterior del Reich dio un giro radical.
"La pequeña Europa central parecía, ahora, muy estrecha para el enorme dinamismo económico y político que se había desarrollado dentro de ella. La burguesía alemana empezó a sentir que limitarse a lo humilde, al crecimiento de fronteras adentro o a las relaciones saturadas era, comparado con la política del resto de vecinos europeos, algo humillante y discriminatorio", explica Schulze.
Y esa postura se veía respaldada por el entusiasmo de un pueblo que encontraba en sus ambiciones exteriores una solución a las diferencias sociales, económicas y religiosas que aún eran claramente perceptibles en aquel imperio de nueva creación y que se veían agudizadas por la intensa industrialización que vivía el país.
Entre el pueblo alemán persistía un resentimiento hacia Occidente, avivado por sus privilegios coloniales
"Al igual que lo ocurrido antes de la unificación del Imperio Alemán, el país estaba dominado por un ambiente general enardecido por las emociones y los sofocantes sentimientos de las masas, dirigidos contra la racionalidad del equilibrio europeo", añade la autora de la Breve historia de Alemania.
Y es que, como explica Schulze, en el seno del pueblo alemán, cuyos sentimientos nacionales habían aflorado como respuesta a las invasiones napoleónicas, existía un profundo resentimiento hacia Occidente. Y los cambios en el sistema de alianzas a inicios del siglo XX, con la firma de la Triple Entente en 1907 entre Reino Unido, Francia y Rusia, no hicieron sino azuzar la sensación de estar cercados por los enemigos, lo que "contribuyó a incrementar el nacionalismo neurótico de las masas".
En un ambiente tan cargado, el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue acogido con entusiasmo, como una tormenta purificadora.
Lógicamente, la derrota posterior, tras una cruenta y larga guerra y las duras sanciones impuestas por los vencedores en Versalles, no harían sino azuzar ese resentimiento y las ganas de revancha de un pueblo que veía interrumpirse de forma tan brusca su acelerado ascenso a potencia mundial.
El camino hacia la Segunda Guerra Mundial no estaba marcado, pero las bases estaban ya firmemente asentadas. Las demandas territoriales de Adolf Hitler no venían a ser más que una proyección exagerada del antiguo sueño de un gran Imperio Alemán que diera cabida a todas las comunidades germánicas. Y, una vez más, aquel anhelo tornaría en dramática pesadilla.
Así puede entenderse que, cuando el 10 de noviembre de 1989 Kohl lanzó aquel mensaje en pos de la unidad, un escalofrío perturbara a los líderes políticos de Francia o Reino Unido. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, plasmaría sus temores en sus memorias (publicadas en 1993), cuando señaló que "por su propia naturaleza Alemania es una fuerza más desestabilizadora que estabilizadora en Europa".
Pero ni siquiera en la misma Alemania estaba claro que la unidad fuera un propósito deseable. La dura derrota de 1945 y la posterior ocupación -y división- del territorio germano por las potencias aliadas parecían haber convencido a parte de la población de que aquel era un proyecto que era preferible enterrar.
Había cierta sensación de que la nación alemana era un proyecto que la historia había examinado y rechazado
"Durante cuarenta años había habido un aspecto compartido por todos, en las discusiones sobre el pasado alemán: el Estado nacional de los alemanes había sido un proyecto que la historia había examinado y rechazado por no ser apropiado", corrobora Schulze.
Y sin embargo, era Kohl quien mejor estaba leyendo entonces el renacido anhelo del pueblo alemán, manifiesto cuando sólo un mes después de la caída del Muro, en Dresde, en su primera visita a territorio de la República Democrática Alemana, su discurso se vio insistentemente interrumpido por los gritos de "¡unidad! ¡unidad!".
Como explica Ricardo Martín de la Guardia en su obra La caída del Muro de Berlín (La Esfera de los Libros, 2019), "la impresionante acogida del canciller en territorio de la RDA mostró a los líderes internacionales la frustración social que nacería si se actuaba en contra de los deseos de la mayor parte de la población".
Una oportunidad histórica
El canciller de la Alemania occidental se encontraría, además, como 130 años antes Bismarck, con un escenario internacional especialmente propicio a sus planes. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se mostraban abiertas a aceptar la integración de las dos Alemania, y el que podía resultar el principal escollo del proyecto, la inclusión del territorio de la RDA en la OTAN, resultaba más fácilmente gestionable entre las intenciones de la Administración estadounidense de George Bush de recortar su presencia militar en Europa y las necesidades económicas del presidente soviético Mijaíl Gorbachov, abierto a concesiones en ese terreno a cambio de créditos financieros.
Con Estados Unidos y la URSS dispuestas a admitir el proyecto de una Alemania unida, poco podían hacer Francia y Reino Unido para oponerse. Porque además, el compromiso alemán resultaba esencial en el avance hacia una mayor integración europea que debía dar lugar al nacimiento de la Unión Europea.
Kohl se esforzó en hacer ver que con la unificación la llamada 'cuestión alemana' llegaba a su fin
Kohl supo jugar muy bien sus cartas con cada uno de ellos. Asegurando su compromiso con la OTAN y con la UE, al tiempo que convencía a Gorbachov del papel de puente que podía ejercer una Alemania unida entre los dos bloques hasta ahora enfrentados en una guerra fría que apuntaba a extinguirse.
Y haciendo ver a todos ellos que, con la unificación de los dos estados germánicos, la llamada "cuestión alemana" quedaría definitivamente cerrada, sin que hubiera lugar a nuevas reclamaciones territoriales ni anhelos expansivos.

Con la aquiescencia de las grandes potencias, el camino para la unificación de Alemania parecía allanado. Aún quedaban por delante muchos asuntos que tratar, muchas cuestiones que perfilar para que lo que durante cuatro décadas habían sido dos estructuras políticas y económicas contrapuestas se fundiera en una única nación.
Pero, al margen de dificultades técnicas, la fuerte voluntad popular impelía a realizar aquella labor con la mayor velocidad posible, y a ello se dedicarían en cuerpo y alma los responsables políticos de las dos Alemania para alumbrar al fin un Tratado de Unificación que entraría en vigor el 3 de octubre de 1990.
Ese día, los fuegos artificiales anunciaban en Berlín que Alemania volvía a ser una nación unida, llevando a término -de forma pretendidamente definitiva- un proyecto iniciado casi un siglo y medio antes y que había costado tanta sangre y tanto hierro.
Te puede interesar
Lo más visto